GUAY | Revista de lecturas | Hecha en Humanidades | UNLP
ESTEBAN BARROSO
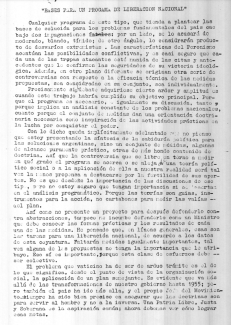
10 de diciembre de 2015. El ingeniero Mauricio Macri brinda frente a la Asamblea Legislativa su discurso de asunción como presidente de la Nación. Desde un principio y de manera insistente, habla de optimismo, de esperanza, de trabajo incansable. Vislumbra un futuro en el que todos, pero especialmente los más necesitados, estarán mejor luego de finalizado su mandato, proclamándose -no con demasiadas sutilezas- como el abanderado de la sencillez, de la honestidad, de la modernidad. En su visión, el período de enfrentamientos estériles, el reinado de la prepotencia y de la falsedad ha llegado a su fin. El riesgo de caer en un autoritarismo irreversible quedó en el pasado. Su gobierno, afirma, sabrá “defender esa libertad [la de las personas y la de las ideas] que es esencial para la democracia.”
Ya en aquel momento resultaba evidente que la derecha se había apropiado de manera exitosa del concepto de libertad. Poco más de ocho años nos separan de aquella fecha, y el panorama en el que nos encontramos reconoce, en este terreno específico, un agravante. En la actualidad, ya no es la derecha en su conjunto la que parece tener el monopolio de definir los significados del concepto de libertad, sino más bien su vertiente más extrema, aquella que supo transformarla en bandera, en lema partidario, en grito atronador. Los riesgos que entraña esta pérdida simbólica son tan apremiantes como entreverado pareciera ser el camino a recorrer para comenzar, al menos, a disputar la batalla en torno a los significados posibles de este concepto.
La historia es pródiga en ejemplos que ponen de manifiesto que la “libertad” nunca fue -ni podrá ser- una propiedad exclusiva de la derecha. El nacimiento de la vida independiente, como no podía ser de otra forma, albergó debates y disputas muy variadas en torno a esta noción, como las que se pusieron de manifiesto con la sanción de la denominada “libertad de vientres”. El 11 de abril de 1852, poco después de la Batalla de Caseros, un grupo de mujeres publicó el primer número de “La Camelia”, reclamando en su editorial que, si efectivamente con la caída de Rosas se estaba entrando en una era de libertad, “no hay derecho alguno que nos escluya [sic] de ella”. La transición al siglo XX reconoció también otra posible forma de entender este concepto escurridizo, bajo el grito anarquista que proclamaba “¡Viva la Revolución Social! ¡Viva la libre iniciativa! ¡Viva el Amor Libre!”
Lógicamente, no faltaron las ocasiones en las que tal idea fue colocada en el centro de procesos políticos encabezados por sectores de la derecha. Al asumir la presidencia de facto, el General Eduardo Lonardi afirmó que el golpe de Estado que marcaba el inicio de la autodenominada “Revolución Libertadora” había alcanzado el éxito gracias al “amor a la libertad”. Una libertad que, de allí en más, pareció destinada a asumir los contornos de la proscripción, la violencia, el autoritarismo. Sin embargo, el terreno de la política nacional vio emerger en las décadas siguientes sentidos diferentes sobre este concepto, al calor de procesos que atravesaban a porciones significativas del “Tercer Mundo”. Casi seis años después del golpe que desalojó del poder a Juan D. Perón, quien había sido diputado peronista, brevemente encargado de la reorganización del Partido Justicialista de la Capital Federal, y delegado del líder exiliado en el contexto inicial de la “Resistencia”, tomó la palabra en tierras que en aquel entonces eran depositarias de todo tipo de interrogantes, temores y esperanzas. En agosto de 1961, John W. Cooke escribió en La Habana un breve texto titulado “Bases para un programa de liberación nacional” (de aquí en más, “Bases…”), en el que, de manera implícita, buscaba contraponer la idea “libertad” que había triunfado armas en mano en el 1955, con otra libertad posible, una que asumiera los contornos de lo nacional y lo popular.
Ya en su apartado introductorio, el entonces ex delegado de Perón advierte al lector que no encontrará en su texto profundas disquisiciones doctrinarias ni teóricas. No por considerarlas irrelevantes, aclara, si no porque prefiere posponerlas en el tiempo para enfocarse en lo concreto. Este breve artículo consiste, por lo tanto, en un conjunto de medidas a aplicar aquellas tareas que considera imprescindibles para alcanzar lo que entiende como una aspiración común: la consecución de una Patria “libre, justa y soberana”. Y esta finalidad, para Cooke, no admitiría medias tintas ni soluciones provisorias. En su visión, ya para 1961, el peronismo clásico había pasado a ser un período de gloria, quizás, pero correspondiente al pasado. El tiempo era ya otro, por lo que “el respeto de las estructuras y de una serie de valores culturales intactos hace quince años” ya no resultaba posible, ni mucho menos deseable. Pensar en términos de 1949 resultaba “impráctico y retrógrado”. El cambio debía ser total, ya no había espacios para pensar en términos de conciliación de clase, ni para admitir como objetivo posible el de lograr un capital “menos” abusivo, “menos” explotador.
Las palabras de Cooke, especialmente las correspondientes al apartado introductorio, denotan urgencia. Un futuro irremediablemente transformado, inexorablemente más justo e igualitario, aparecía en su convicción no sólo como posible, sino también como al alcance de la mano. Las sutilezas de grados, de formas, de correlaciones de fuerzas, son consideradas por Cooke como secundarias. Afirma que la realidad argentina, siempre cambiante, indicará qué contornos específicos deberá asumir la definitiva liberación nacional cuando ésta se ponga finalmente en marcha. Lo que no es discutible en su opinión, y como sostiene en el apartado destinado a indagar en el terreno de la economía, es que dicha liberación deberá ser definitiva, asumiendo metodologías, formas y contenidos revolucionarios.
Resulta claro que cuando Cooke -y tantos otros que pensaban como él en aquellos años- hablaba de “liberación nacional”, dotaba al concepto de “libertad” de un significado totalmente opuesto al que parece instalado en el sentido común de nuestra Argentina actual. Si la extrema derecha hoy piensa tal concepto en términos ya sea de mercado, ya sea de individuos aislados, para Cooke la libertad deseable era, en primer lugar, la de la Patria, y en consonancia con aquella, la del propio pueblo. Pueblo, a su vez, entendido en tanto comunidad. Esto queda en claro ya desde el primero de los apartados temáticos en los que se estructura las “Bases…”, destinado al terreno de la político. Como vimos, para Cooke en 1961 ya no había espacio para la conciliación ni para la armonía, lo que hacía que no tuviera demasiado sentido la conservación de las “instituciones liberal-capitalistas”. Dichas instituciones, en su visión, debían ser reemplazadas por una democracia “auténtica”, entendida explícitamente en términos de organización popular. La definitiva liberación de la Patria, si seguimos su argumentación, sólo sería posible si los esfuerzos necesarios reconocieran como sustento último el accionar de organizaciones populares prontas a defender sus intereses, ya sea a nivel nacional, provincial, municipal o vecinal.
Este accionar debía consistir, en primer lugar, en el análisis y discusión del Plan Económico General confeccionado por el gobierno central. Las sugerencias y modificaciones propuestas deberían ser empleadas para la redacción del plan definitivo, que a su vez sería ejecutado, dirigido y controlado por las propias organizaciones. Ahora bien, al margen de estas tareas, en todo el razonamiento de Cooke la idea de pueblo organizado, movilizado y consustanciado con los objetivos de la liberación nacional tiene una importancia que va mucho más allá de lo propiamente organizativo. Son escasas las ocasiones en las que Cooke, en su artículo, se detiene a desarrollar en extenso algunas de las cuestiones planteadas. Más usual es que tareas centrales merezcan en su escrito apenas el espacio de un renglón (por ej., “Nacionalización de todos los servicios públicos”). Una de aquellas escasas ocasiones se encuentra vinculada a la política económica a instrumentar. Aquí ya no hay simplemente un punteo, un listado de medidas a adoptar. Cooke suspende por un momento el formato de escritura adoptado, y se toma el tiempo necesario para argumentar en extenso. Posiblemente esta decisión, que parece contradecir lo dicho por él mismo en el apartado introductorio -la apuesta por lo concreto, dejando de lado las disquisiciones doctrinarias- se deba a que la política económica a desarrollar, tal como él la está pensando en aquel momento, supone de parte del pueblo, desde sus comienzos y como requisito ineludible, un compromiso sin el cual todo resultaría en vano: un compromiso en torno al esfuerzo.
Porque cuando Cooke habla de liberación nacional, dicha liberación implica cortar de raíz todas las ataduras impuestas por el imperialismo. Porque cuando Cooke habla de liberación y piensa en la libertad del pueblo, entiende que esto supone la extinción de los explotadores nativos y foráneos, la nacionalización de amplios sectores de la economía, la renuncia a cualquier tipo de capital o de préstamo que tenga sus orígenes en organismos internacionales de crédito, en la oligarquía terrateniente, en los grandes consorcios monopolistas. La definitiva liberación de la patria, la erradicación de la explotación y la desigualdad, sólo sería posible a través de la movilización de todo el pueblo, de su esfuerzo y de su sacrificio puestos al servicio del aumento de la producción y de los márgenes de ahorro, que permitirían la capitalización del país. Sin decirlo explícitamente, al destinar largos párrafos al desarrollo de esta cuestión, Cooke parecería admitir que la receta no es simple, no es indolora, no ofrece gratificaciones inmediatas. Pero rápidamente se ocupa de aclarar una cuestión central: todo este esfuerzo sólo tendría sentido, y efectivamente por ello lo ve como realizable, debido a que sus frutos no redundarían “en ganancias empresarias, sino en beneficio del mismo pueblo trabajador”. Toda acumulación posible, sería para la propia comunidad, no para sus explotadores.
Las tareas específicas que menciona Cooke a lo largo de su artículo adquieren sentido en función de los objetivos más amplios que él mismo plantea: acumulación de capital local, organización comunitaria, nacionalización de la producción, mejora de la calidad de vida de la población. Algunas de las medidas que propone parecen tan actuales como difíciles de llevar a la práctica (“Reforma urbana que convierta en propietarios a los inquilinos”, por ejemplo). Otras tantas, quizás, no tengan demasiada vigencia. De cualquier forma, si retomáramos las propias palabras de Cooke, pensar nuestra realidad en términos propios de la década de 1960 casi con seguridad resultaría algo “impráctico y retrógrado”. Entonces, ¿qué nos puede quedar del ímpetu, de la urgencia manifestada por Cooke en tiempos ya lejanos? Quizás, por sobre todas las cosas, el desafío de pensar, de poner en palabras, los significados que pueda tener para la izquierda nacional y popular de hoy en día el concepto de libertad. En su visión, la “libertad” era, antes que nada, territorio de disputa y conflicto. Libertad no era un mero adjetivo de mercado, lógicamente, ni un atributo de los individuos aislados. La libertad debía ser la de un país, la de un pueblo, para desarrollarse de manera autónoma, para encarar su destino exento de las ataduras que impone la explotación. Leer a Cooke, entonces, quizás pueda resultar una invitación a plantearnos un interrogante: en los futuros que se asoman, aquellos que en ocasiones resultan tan difíciles de concebir desde espacios de izquierda, ¿qué sentidos específicos, qué contornos imaginamos que podría asumir este concepto, si es que asumimos el desafío de pensarlo en una clave nacional y popular?
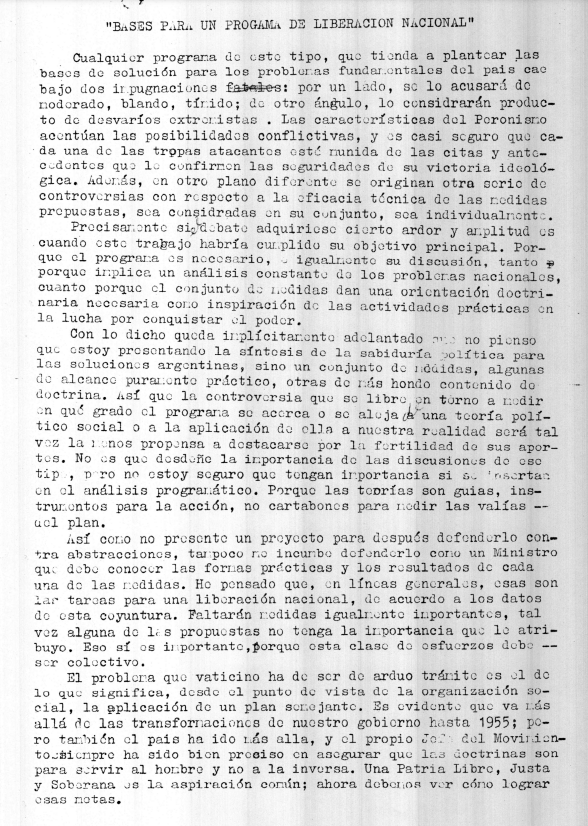
Es Profesor en Historia (UNLP) y becario doctoral del CONICET.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina