GUAY | Revista de lecturas | Hecha en Humanidades | UNLP
EMILIO CRENZEL
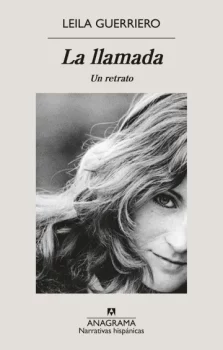
La llamada. Un retrato es el título de un libro que ha alcanzado un singular éxito de ventas en la Argentina, donde va por su novena edición, y en España donde lleva vendidos más de 30 mil ejemplares. En base al libro, además, se está filmando una película. Este suceso editorial, y su posible versión cinematográfica, evidencian que las historias y legados de la desaparición forzada de personas siguen concitando interés en el país y, al igual que la película Argentina 1985, también convocan la atención trasnacional. Por ello, este libro constituye un objeto de estudio significativo.
La llamada se basa en una serie de conversaciones que mantuvo la reconocida escritora Leila Guerriero con Silvia Labayru, militante montonera secuestrada durante la dictadura, en diciembre de 1976, cuando contaba con 20 años y cursaba un embarazo de seis meses. Labayru sobrevivió a la Escuela de Mecánica de la Armada donde durante su cautiverio dio a luz, padeció la tortura y violaciones reiteradas.
De este modo, el libro se incorpora a una extensa producción testimonial y, en menor medida, académica centrada en la figura de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención.
Los sobrevivientes y sus testimonios hicieron su aparición pública durante la dictadura. Se trataba de personas que, en su inmensa mayoría, fueron liberadas por sus captores cuando no existían en el país ni presiones políticas o militares que forzaran sus liberaciones ni la democracia era una alternativa del escenario político. En el caso que nos ocupa, Labayru fue liberada de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y partió rumbo a España a mediados de 1978. Esta particularidad distinguió a los sobrevivientes argentinos de sus pares de otras experiencias concentracionarias y, como se ha propuesto en diversas investigaciones, suscitó sospechas, interrogantes y rechazos en el movimiento de denuncia de la dictadura.
Tampoco seré original al señalar que los testimonios de los sobrevivientes han sido y son claves en las causas por delitos de lesa humanidad. Sin sus voces sería imposible reconstruir lo ocurrido en los centros clandestinos, saber de los desaparecidos que compartieron con ellos cautiverio y la identidad de los responsables de secuestros, torturas y asesinatos.
La llamada tiene por centro a esta figura. A una de sus expresiones posibles ya que hay muchos sobrevivientes y hubo muchas formas de sobrevivir. Propongo que este libro la aborda a través de una conversación novelada.
Conversación novelada sostengo, más que entrevista, en función de las características que asume la narración que va urdiendo el retrato de Labayru. Es decir, del particular contrato de lectura que nos propone Guerriero a partir de la relación que estableció en su condición de autora con la protagonista de su libro.
En sus excesivas cuatrocientas páginas la obra exhibe la constitución de una relación personal, próxima a la amistad, entre ambas en la que se va eliminando la distancia entre la interesada en conocer los pliegos de una vida singular y su objeto de estudio. Este acercamiento, que trasciende la empatía con quien atravesó una experiencia límite, se manifiesta en las crecientes ocasiones sociales compartidas, en la inclusión de Guerriero en el mundo familiar e íntimo de Labayru pero, sobre todo, en el efecto de fascinación por Labayru que anula en la autora toda perspectiva crítica respecto de los núcleos medulares de su experiencia.
Ello se verifica en el tono y el contenido de los intercambios que sostienen, en los que se percibe a Guerriero deslumbrada por el personaje hasta quedar atrapada por las experiencias límite que transitó. A decir verdad, esta captura no se limita a la atracción que provoca su relato sobre su experiencia como detenida-desaparecida en el tenebroso casino de oficiales de la ESMA. Se alimenta en la frecuencia y características de los encuentros sociales compartidos, en la curiosidad que trasunta la autora y en la disponibilidad de Labayru para compartir los avatares de su vida amorosa y sexual, hacerla parte de su núcleo familiar y de su círculo de amigos -artistas e intelectuales con quienes se inició en la militancia en el Colegio Nacional de Buenos Aires- y en la exposición abierta de sus condiciones materiales de vida propias de la pequeña burguesía acomodada de carácter trasnacional.
Ese ambiente envolvente en torno a su figura, a sus experiencias límites pero también a las banales a mi juicio le impide a Guerriero aproximarse críticamente a su testimonio. Por cierto, no es solo una dificultad presente en esta conversación novelada. La podemos encontrar en entrevistas posteriores que diversos periodistas le realizaron a Labayru con motivo del libro e incluso, también, en ciertos trabajos académicos que abordan como objeto de estudio a los sobrevivientes de los centros clandestinos. Sin embargo en el caso de Guerriero, que poco conoce de esa historia, ese rasgo se acentúa más.
Esta carencia de distancia se traduce en la ausencia de preguntas básicas que pongan en tensión el relato de Labayru, como si ir más allá de la rendición ante el impacto abrumador de su experiencia límite vulnerara las fronteras tácitas de la ética.
El testimonio de Labayru en La llamada reproduce ciertos trazos del discurso canónico de los sobrevivientes por ejemplo cuando prolonga un argumento transitado por otros/as ex cautivos en los centros clandestinos: “no sé porque sobreviví”.
Sin embargo se distingue de ese corpus. Trasciende esa afirmación e intenta responderse esa pregunta proponiendo como causas su belleza física o razones contingentes: la respuesta que dio su padre militar cuando, al llamarlo desde la ESMA, vociferó contra los montoneros episodio que da título al libro y que es propuesto como clave para entender la liberación de la protagonista. De este modo, las razones de su sobrevivencia nunca se deben a su propia agencia. “Yo no entregué a nadie”, afirma.
Guerriero no indaga sobre esta cuestión. No pregunta sobre el momento en que Labayru comienza a colaborar bajo presión con los marinos, su integración al “mini staff”. Pero, sobre todo, tampoco interroga en profundidad sobre un episodio clave: su participación en el secuestro, fingiendo ser hermana del capitán Alfredo Astiz quien también con un nombre falso se presentaba como hermano de una desaparecida, del núcleo inicial de Madres de Plaza de Mayo y de su pequeño círculo solidario compuesto entre otros/as por las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.
Por el contrario, Guerriero acepta la forma de semantizar este episodio por parte de Labayru quien solo menciona entre las víctimas a las monjas francesas, obliterando en todas las ocasiones la desaparición en ese hecho de familiares de desaparecidos entre quienes se contaba la entonces presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de De Vincenti.
¿Culpa? ¿Pero por qué culpa, coño? Responde taxativa Labayru. De este modo, no emerge en su testimonio ese sentimiento, ni el de la responsabilidad. Tampoco manifiesta dilema moral alguno a diferencia de otros sobrevivientes como Mario Villani quien relató con valentía la disyuntiva que atravesó cuando, estando cautivo en el centro clandestino, los represores le encomendaron arreglar una picana.
Guerriero no explora esas ausencias, no manifiesta voluntad de interrogarlas. Pareciera aceptar que no se pueden abrir juicios morales sobre las actitudes en situaciones límite frase que conlleva, por cierto, un juicio moral que obra como interdicto de cualquier posibilidad de pensar el mundo de los centros clandestinos y el de los sobrevivientes.
En el testimonio de Labayru, en cambio, estos juicios abundan. Ella se los permite y quien conversa con ella no visualiza, en ese acto, contradicción alguna con la negativa a realizarlos respecto de su propia experiencia. Las entendibles críticas de carácter político y moral a Montoneros, pero en especial las que dirige –carente por completo de empatía- hacia las organizaciones de derechos humanos, la referencia irónica “a los ex compañeritos” que, según ella, no reconocen su aporte al enjuiciamiento y castigo de las violaciones sexuales perpetradas en los centros clandestinos, su valoración positiva de los capitanes Pernías y Astiz quienes, según afirma, “la trataron mejor y la ayudaron más”, no forman parte de aquello sobre lo que Guerriero decidió preguntar con detenimiento y profundidad.
Tampoco la autora indagó qué ideas o prácticas condujeron al entonces marido de Labayru a sostener que ella manifestaba el “Síndrome de Estocolmo” tras su salida de la ESMA cuestión que, si realmente ocurrió, sin dudas debió potenciar el rechazo que rodeaba a su figura entre el exilio político.
El carácter acrítico de la conversación que se desenvuelve a lo largo del libro, y que conlleva la absolutización del testimonio de Labayru, se revela además en el hecho de que Guerriero no buscó entrevistar, y con ello contrastar, su testimonio con el de otros sobrevivientes de la ESMA que no formaron parte del “Staff” o del “Mini Staff” o con sobrevivientes del secuestro en la Iglesia de la Santa Cruz. Tampoco buscó la palabra de familiares de esas víctimas, como Cecilia De Vincenti, hija de Azucena primera presidenta de Madres de Plaza de Mayo quien hasta hace unos meses no había leído, ni pensaba leer, el libro.
Estos testimonios permitirían poner en foco las tensiones que existen en torno a las acciones de Labayru al interior del nosotros que denuncia el terrorismo de Estado y dar cuenta de las consecuencias de los actos más allá de la consciencia que, sobre ellos, tienen sus autores.
En síntesis, propongo este comentario como puente para pensar con lentes desnaturalizados el universo concentracionario, los testimonios de sus víctimas y sus experiencias evitando la condena moral pero, al mismo tiempo, la complacencia acrítica fruto de la terrible experiencia de violencia que padecieron.
Por cierto el desafío no es menor. Claude Lanzmann en el documental El último de los injustos (2013) abordó ese reto. Entrevistó al rabino Benjamín Murmelstein, último presidente del Consejo Judío del gueto y campo de concentración de Theresienstadt. Murmelstein tuvo un trato frecuente con Adolf Eichmann, desestimó de plano su banalidad y fue, como mediación entre los verdugos y esa comunidad judía, víctima y a la vez eslabón de la máquina de exterminio.
En ese documental Lanzmann renuncia a sus rígidos principios estéticos, incluye material de archivo, incluso propaganda nazi, interroga sin concesiones y no deja de presentar las ambivalencias del personaje. Sus preguntas trascienden los lugares comunes y los interdictos para exponer las luces y sombras de quienes actuaron en experiencias límite signadas por violencias extremas pero que, sin embargo, plantean dilemas que nos interpelan hasta hoy.
La compasión, el desafío de asumir responsabilidades y la necesidad de comprender son algunas de las dimensiones sobre las que La llamada no propone un análisis en profundidad. Opacadas por el fulgor de las conversaciones frívolas, el discurrir de los amantes y los avatares de la vida acomodada de la clase media transnacional quedan a la espera de que los lectores las adviertan como parte de los retos significativos que, justamente, plantean estas experiencias que vulneran los marcos jurídicos y morales en los que aún nos reconocemos.
Doctor en Ciencias Sociales, Investigador del CONICET y profesor de la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina