GUAY | Revista de lecturas | Hecha en Humanidades | UNLP
TERESA BASILE
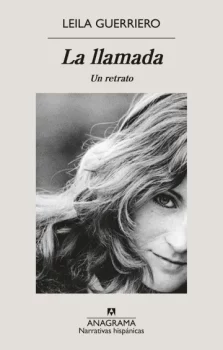
Solo quiero encontrar tantas facetas como sea posible para contar esta historia
Leila Guerriero
Las entrevistas. La arquitectura de La llamada se organiza a partir de un conjunto de entrevistas que la autora, Leila Guerriero, hace, en primer lugar, a Silvia Labayru, cuyo relato sobre la militancia, la desaparición en la ESMA y su parto allí adentro, el exilio y el regreso a la Argentina oficia como hilo conductor. En segundo lugar, entrevista a una notable cantidad de personas que, en diversos momentos, han compartido escenas de vida con Silvia. Esta ingeniería supone una voz principal que se va completando con otras de personajes secundarios que añaden y concluyen, que amplifican y reafirman, pero esto no ocurre. El testimonio de Silvia es acechado por una algarabía de voces que rechazan puntos de vista, discuten lo dicho, señalan contradicciones, advierten olvidos y fallas de la memoria e incluso ella misma reconoce que no puede decirlo todo. Se articula, así, una vía en la que la plena certeza se resquebraja. Es la mano insumisa de Guerriero la que hace visible, a través de la técnica del montaje de entrevistas en disputa, estas contradicciones. Se libera al lector a encontrar su propia conclusión, se lo compromete a elegir el mejor argumento desplegado por esta racionalidad comunicativa -como le hubiera gustado a Jürgen Habermas.
El rostro. La foto de la portada con un primer plano del rostro de Silvia Labayru y el subtítulo “un retrato” nos convocan, sin duda, a explorar una subjetividad, ubican nuestro foco en los vaivenes de una interioridad compleja, con luces y sombras, con oscilaciones. ¿Frívola/ sensata, colaboradora/ comprometida, inestable/ versátil, tonta/inteligente, engañada/astuta, inconstante/decidida, frágil/fuerte, sumisa/ díscola, infiel/fiel? No podemos ignorar, no obstante, la mirada deslumbrada de Leila Guerriero ante la belleza de Silvia: a su modo la entrevistada forma parte del modelo de la guerrillera erotizada, pero también es un desvío casi impertinente y a contrapelo de esa figura al contaminarse con flujos de la liberación sexual del hipismo contracultural de los ‘60. Así como también será un desvío del prototipo de la víctima for ever cuando se resiste a ser cristalizada en ese rol.
Además de apuntar a una personalidad difícil de resumir en una línea, el rostro de la tapa está recortado, incompleto: parece prometernos que eso que falta, esa otra mitad, se irá rellenando y el perfil completo, verdadero y revelador emergerá a medida que leamos las páginas del libro, pero no es así. Una multiplicidad de perspectivas, aportadas por amigos, compañeros, conocidos, parejas, hijos, que indagan y exploran la vida de Silvia, nos acerca a una subjetividad atravesada por contrastes, contradicciones y vaivenes que no terminan por resolverse, que nos sitúan en un tembladeral, en una arena movediza. Esa es quizás una de las mayores virtudes del texto: su apertura, sus pocas ganas de bajar línea, su indecisión, su incertidumbre.
Ello no impide que, entrelíneas, se perciba, tenue, la posición de Leila Guerriero frente a Silvia, e incluso su pulsión crítica cuando recorre los costos, las pérdidas y las heridas de Labayru ocasionados por la experiencia del terrorismo de Estado, así como las acusaciones de colaboradora y traidora.
La ética de la letra. La llamada propone el desafío de indagar cómo abordar la ética en contextos de extrema violencia, evaluando las acciones desde los polos de la deontología kantiana, que se centra en normas morales universales, y el utilitarismo de Bentham, que prioriza el beneficio y la utilidad para el sujeto como sus principios. En la raíz de este texto yace una cuestión ética nunca del todo cerrada en los debates sobre memoria. Hay un regreso a temas ya clásicos como: ¿está saldado el debate entre héroes y traidores? ¿Hasta dónde llega el concepto de zona gris? ¿cuáles son los límites, si los hay, en la “colaboración”? y tantos otros temas espinosos que rondan este libro. Pero lo que me interesa aquí es cómo se traduce, cómo se vehiculiza, el problema ético en el texto ¿cuál es la ética de la escritura de Leila Guerriero? Esta reside en el cruce arriba señalado: en poner el ojo en la debatida subjetividad de Silvia Labayru, abordándola desde una pluralidad de perspectivas, lo que provoca la suspensión de una verdad terminante, y la emergencia de una complejidad sin reduccionismos. Citemos a la autora “A veces parecía que la historia […] era muy compleja: chica conoce chico, chica pasa por circunstancias espantosas en las que se dirimen conceptos resbaladizos a los que hay que abordar desde distintos ángulos aportando una cantidad de testimonios múltiples que den una idea de conjunto” (244).
Los ´70. “Yo no me estoy metiendo con los setenta. Yo tengo bruto metejón con la historia de esta mujer” (414) afirma Leila Guerriero. Más allá de esta negación de la autora, estamos ante un texto sobre los ´70 en el que se van desgranando diversos temas: el despertar político de la izquierda revolucionaria en el Nacional Buenos Aires; el lugar de la mujer en la ESMA, las violaciones, el “consentimiento”, el terrorismo sexual, el “síndrome de Estocolmo”, los partos clandestinos, el aborto; la “colaboración”, las salidas y permisos, las diferencias y confusiones entre el Staff y el Mini Staff, los “héroes y traidores”, la “zona gris”; el sobreviviente como traidor y/o testigo junto con el rechazo por parte de los organismos de derechos humanos y de los que fueran compañeros de Montoneros; el exilio como liberación, pero sobre todo como continuidad del “infierno” en el caso de nuestra protagonista; el amor y las parejas en los años de plomo; una visión crítica sobre Montoneros junto con el relato de la derrota y de la inutilidad de la lucha, entre otras cuestiones. Por un lado, me asalta y perturba esta evidente paradoja: Guerriero afirma enfáticamente no meterse con los setenta sino con la historia de esta mujer, pero recorre varios de los grandes y polémicos debates sobre los ´70 y en ese punto nodal genera un equívoco a partir del cual, como lectores haciendo uso de nuestros derechos, indagamos sus posturas sobre esa década. Por el otro, me pregunto si hay algo nuevo en estas lecturas sobre los ´70, pero es difícil saberlo porque es tan cuantioso el caudal de testimonios sobre la época que nunca terminamos de agotar lo dicho. Abundan, eso sí, las “memorias perturbadoras”, aquellas que -para decirlo en términos de Alessandro Portelli- escarban en las zonas oscuras, problemáticas y molestas de los movimientos revolucionarios y de los organismos de derechos humanos. Para solo citar un par de ejemplos: el feroz rechazo, humillación, descrédito e inculpación a los sobrevivientes en el exilio tanto por parte de Montoneros como de las Madres de Plaza de Mayo con Hebe a la cabeza, y la rotunda afirmación de Silvia en torno a la posibilidad de experimentar un orgasmo durante una violación que en nada implique que no se trate de una violación. Tal vez no sea nuevo, pero es contundente. Otro raro aporte: este libro incluye también una historia de amor, la de Silvia y Hugo, muy particular, conmovedora. No deja de sorprendernos, además, el asunto Astiz relatado desde la intimidad de la protagonista con sus detalles, o la voz en primera persona de Cuqui Carazo contando su “relación” con Pernías, o la afirmación de Norma Susana Burgos: “Nosotras, las mujeres de la ESMA, somos de un hotel cinco estrellas”. Resulta ambiguo y equívoco, como dijimos, que Leila Guerriero niegue que se trate de los ´70 y afirme que su interés está en la persona de Silvia: instituye, a su pesar, un modo de leer los ´70. Como ya se ha reiterado hasta el cansancio “lo personal es político”.
El fin del pacto del Nunca Más. La llamada fue un libro pensado, elaborado, escrito bajo el consenso del Nunca Más, bajo sus certezas, bajo su amparo y garantía, incluso bajo su ¿confort y sus cegueras? Surge, perturbadora, la pregunta sobre qué texto puede hacer frente a la feroz y aviesa “batalla cultural” contra las políticas de la memoria, lanzada por la ultraderecha que hoy nos gobierna. No tengo una respuesta, pero la pregunta me agobia. Cuál será el nuevo relato capaz de reinventar las políticas de la memoria -como ya se ha hecho en otras ocasiones- para este nuevo escenario que, además, destruye las bases mismas de las disputas culturales, que anula el diálogo con las fake news y los discursos de la crueldad, que desintegra la mismísima esfera pública, que corroe las instituciones democráticas. Algunos analistas calan aún más profundo a la hora de marcar cambios radicales en el contexto del presente. Señalan la lenta fragilización de las democracias -las llamadas posdemocracias (Colin Crouch) o democracias iliberales (Sajó, Uitz y Holmes)- que han sufrido la pérdida del poder político del Estado frente a las grandes corporaciones, el deterioro de los derechos humanos con la consiguiente discriminación a los grupos vulnerables, y el descalabro de una cultura política basada en la mutua tolerancia y en la contención del autoritarismo. Otros señalan un triple desplazamiento en el ámbito cultural, desde la primacía del arte y la cultura hacia una cultura del entretenimiento que ha desembocado, actualmente, en la mera distracción superficial dada por el auge de la tecnología y el consumo digital (Ted Gioia) o la smartphonización de la vida actual que promueve una cultura de la inmediatez y la distracción (Ampuero). Conforman una tierra fértil para el brote de las nuevas derechas radicales presentes en Europa, Estados Unidos y América Latina. ¿Cómo responder? Reitero, no tengo una respuesta, pero la pregunta me agobia. Tal vez no sea una interpelación pertinente ni justa para La llamada o quizás podemos señalar que la apuesta al diálogo, a la escucha del otro, al mejor argumento, a las miradas críticas, a las verdades perturbadoras, así como la toma de distancia frente a un tono asertivo y a una realidad única constituyen contrapesos a los discursos del odio que reflotan la polarización schmittiana basada en la tensión amigo-enemigo -tan presente, por otra parte, en los ´70.
Lo literario. Finalmente, no podemos dejar de reconocer la destreza literaria de Leila Guerriero para construir un texto de más de cuatrocientas páginas que, en todo momento, sostiene el relato, sin dejarlo caer, sin aburrirnos. Detrás, entre bambalinas, se advierte el enorme, tenaz e incansable trabajo que antecede a este volumen. Entre las páginas emerge la figura de esta entrevistadora cuya destreza va desde la atención, el cuidado y el respeto al otro hasta la pregunta incisiva y la picardía. Sabe contar el cuento sin arrebatarlo ni ralentizarlo, con paciencia y pericia, no es poco. Algunos detalles de su escritura sorprenden: la circularidad de un relato que se inicia y finaliza con la misma escena, y la cita reiterada, como si fuera un mantra, de un párrafo, yo diría de una estrofa o estribillo, que sintetiza el espesor de una vida que desborda una causalidad fija. Ese destino se va tejiendo con dosis de azar y contingencia que terminan por desbaratar una única dirección. Merece transcribirse ,como cierre de estas notas, ya que condensa la pulsión central de la mano de Leila Guerriero:
“A lo largo de cierto tiempo -días, semanas, meses-, nos dedicamos a reconstruir las cosas que pasaron, y las cosas que tuvieron que pasar para que esas cosas pasaran, y las cosas que dejaron de pasar porque pasaron esas cosas” (115)
Doctora en Letras y Profesora Titular de Literatura Latinoamericana II de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina