GUAY | Revista de lecturas | Hecha en Humanidades | UNLP
HISTORIA/ANTROPOLOGÍA
SUSANA AGUIRRE
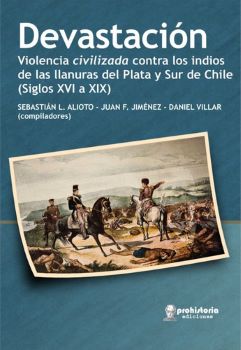
Los avances en los estudios históricos referidos a las fronteras en Hispanoamérica han permitido reconocer las complejas y variadas experiencias sociales desarrolladas en áreas que fueran denominadas “marginales”, cuando se suponía que los procesos y cambios relevantes acontecían en los espacios centrales. Eso produjo un deslizamiento de las indagaciones hacia aquellos lugares.
La producción historiográfica de las últimas décadas referida a la frontera sur del Río de la Plata o frontera pampeana nordpatagónica, en su largo devenir histórico, desde los tiempos coloniales hasta su desaparición casi a fines del siglo XIX, viene dando cuenta de nuevos enfoques, enmarcados en parte, en un diálogo interdisciplinario entre la historia y la antropología, que debería profundizarse. El giro historiográfico impugna y tensiona la perspectiva hegemónica de la historia oficial, así como los procesos de construcción de la otredad indígena. Todo ello, no sin debates, quizá inicialmente más ocupados en determinar la conveniencia o no del uso de ciertas categorías que en el análisis de la trascendencia que cobran los acontecimientos puestos bajo otra lupa.
Una buena parte de esa producción se focaliza en el siglo XIX, momento clave en la formación del Estado-Nación, contexto en el cual desaparecerían las fronteras interiores. Fruto de ese remozamiento, la narrativa sobre la denominada “Conquista del Desierto” como gesta heroica, fue disputada por la idea de un genocidio, discusión que todavía no ha sido saldada. Los aportes van en línea con la existencia de campos de concentración, repartos, atomización de las familias originarias, en suma, el reconocimiento de un plan estatal de exterminio y desaparición de la cultura indígena.
En esta dirección, el libro “Devastación. Violencia civilizada contra los indios de las llanuras del Plata y Sur de Chile (Siglos XVI a XIX)”, compilado por Sebastián L. Alioto, Juan F. Jiménez y Daniel Villar, publicado en Rosario en el 2018 por la editorial Prohistoria, constituye un aporte interesante incluyendo al período colonial. Centrado en indagar las distintas modalidades de violencia indiscriminada perpetrada por el poder imperial y republicano hacia las comunidades indígenas, pone bajo la lupa el tema desde otra óptica, alejada de la mirada tradicional.
La primera de las cuatro partes en la que se organiza el libro, titulada “Masacres y políticas violentas contra indígenas” pone el foco en las acciones o eventos genocidas desplegadas por el poder de turno. La categoría “masacre” se incorpora para referir al asalto sorpresivo perpetrado por representantes del gobierno imperial sobre las tolderías, asesinando a hombres, potenciales combatientes o no, y cautivando a mujeres y niños. Dichos sucesos, que se reiteran, se analizan como prácticas de destrucción unilateral en un contexto de asimetría, por fuera del campo de batalla y muchas veces con indígenas que mantenían relaciones pacíficas. El abordaje de las masacres, trasciende la etapa colonial comprendiendo sucesos acaecidos en la década de 1830.
“Toma de cautivos, apropiación de niños y reparto de familias” es el título de la segunda parte del libro, que refiere, entre otras cuestiones, a la política implementada con niños y mujeres cautivas, que fueran llevados a la Casa de Recogidas en Buenos Aires en la colonia, y luego repartidos, engrosando las filas de sirvientes -a perpetuidad- entre familias vinculadas con los sectores de poder. Una costumbre que se reitera posteriormente con los vencidos en el marco de las campañas militares en Patagonia a fines del siglo XIX, y que ha ganado mayor centralidad en los estudios históricos.
“Enfermedades, descuidos y consecuencia”, es la tercera parte del libro donde se aborda la cuestión de las epidemias y el impacto que las mismas tuvieron sobre las poblaciones originarias.
En este caso, se desnuda la desidia e intencionalidad de la autoridades en la toma de decisiones referidas a medidas sanitarias que pudieran evitar la propagación de las enfermedades, que tanto contribuyeron a diezmar a los sujetos indígenas.
“Desnaturalización y rebeliones” comprende dos capítulos basados en el análisis de casos puntuales donde la categoría desnaturalización se visualiza como otra forma de violencia hacia las comunidades indígenas en el sur de Chile, en Pampa y en Patagonia.
Los distintos trabajos compilados en el libro dan cuenta del carácter estructural de la violencia estatal hacia las comunidades indígenas en la etapa colonial/ republicana y de la diversidad de sus formas. Contribuyen a romper la idea de que la violencia es inherente al mundo indígena, un estereotipo de fuerte pregnancia en la historia oficial y en el sentido común, incluso a la hora de interpretar los conflictos actuales que involucran a pueblos originarios. Permiten reconocer asimismo, en clave situada, el silencio y la complicidad, corroborado por la ausencia de denuncias salvo algunas excepciones, que avalan la naturalización de dichas prácticas en el contexto social en el cual se llevaron a cabo.
Los contenidos del libro de referencia dialogan armónicamente y se complementan con dos trabajos de Florencia Roulet, publicados para la misma época, donde se estudia la violencia física, así como otras modalidades menos visibles, que operaron como un continuum en desmedro de los indígenas. En esa línea, se ahonda en cómo ellos percibieron esas acciones y en las respuestas que pusieron en juego en relación a ellas, cuestiones que le dan visibilidad a su propia agencia.
Llegados a este punto es importante señalar que la historia oficial se ha mantenido sin cambios significativos a pesar del giro historiográfico que la cuestiona. A esto se suma la manera en que distintas editoriales vienen encarando la edición de colecciones de la historia nacional. En todas ellas, el primer tomo está referido a temas indígenas y los siguientes a distintas etapas de la historia de la nación pero sin indios, es decir, no visibilizados como sujetos históricos, situación que además refuerza el sentido común de que ellos forman parte del pasado.
De tal modo, uno de los desafíos al que se enfrentan los profesionales del campo a la hora de encarar la enseñanza de la historia, es el de superar el relato único. Para la temática indígena una clave reside, sin duda, en dialogar con las nuevas producciones, con el objetivo de aggiornar el currículum en búsqueda de una historia más abarcativa que contribuya y refuerce la formación crítica de las/los estudiantes.
es Profesora y Doctora en Historia. Docente universitaria e investigadora. La frontera meridional rioplatense e indígenas, ha sido una de las líneas en las que ha incursionado dirigiendo proyectos de investigación, becarios y doctorandos.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina