GUAY | Revista de lecturas | Hecha en Humanidades | UNLP
HISTORIA
IARA LÓPEZ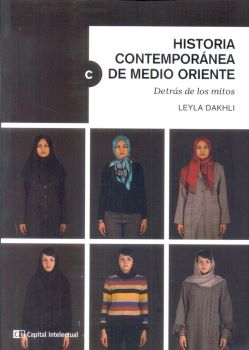
En este trabajo, la autora plantea una paradoja: se ha extendido –y, por lo tanto, estamos acostumbrados a tener- una mirada “por abajo”, una percepción de las sociedades particular de la historia social; sin embargo, cuando se trata de las sociedades de Medio Oriente reina una mirada geopolítica de la región, a través de la cual se perciben muchedumbres indistintas asaltadas regularmente por sacudidas, a menudo reaccionarias, con más frecuencia todavía amenazadoras. O bien se las aborda en términos confesionales, comunitarios, hasta étnicos, lo que ocasiona una reducción de estas sociedades a una “complejidad” que niega el poder de invención y las tensiones fundadas en las desigualdades económicas y sociales, propias de la modernidad. Este tipo de miradas -apunta la autora- sólo profundiza el ocultamiento de las sociedades propuesto por diferentes regímenes establecidos en la región, que no deseaban que fueran vistas.
Leyla Dakhli, buscó -con éxito- resumir en un texto relativamente corto la historia de los últimos 150 años de la región conocida como “Medio Oriente”, evitando una mirada orientalista y confesional. Como afirma la autora, la construcción de una historia social de la región implica dos cuestiones. Por un lado, consiste en otorgarle protagonismo a las luchas y los movimientos sociales de las sociedades que fueron sofocadas por el ruido de las guerras, los conflictos con las potencias, la emergencia de ideologías más o menos específicas. En este sentido, la autora realiza un acabado análisis en términos de clase para dar cuenta de las oscilaciones de las sociedades, la influencia de los regímenes y las posibilidades de ascenso social con los procesos de industrialización o guerras. Por otro lado, una historia social de la región implica cuestionar la noción misma de Cercano o Lejano Oriente. Propone concebir la delimitación de ese espacio como fruto de cambios de contornos, de polaridades, de descentramientos. De esta forma, si bien la autora se centra en Líbano, Siria, Irak, los territorios palestinos ocupados, Jordania e Israel, ve necesario mostrar las relaciones de estos territorios con el espacio turco-otomano, Egipto, los Estados del Golfo y la península arábiga. Asimismo, evitó las miradas que concebían lo que pasaba en Medio Oriente como resultado directo de las pugnas de la Guerra Fría; sin embargo, señala las influencias tanto de la URSS como de EEUU en la zona.
Sin dar respuestas simplistas, la autora plantea paradojas como el capítulo “¿Hacer la revolución con el imperio?”, que da cuenta del proyecto del imperio otomano a principios del siglo XX, impulsado por ideas de la Revolución Francesa, y que culminó con el restablecimiento del orden. O la paradoja de que Palestina haya sido el único lugar que no padecía los efectos de la crisis mundial previa a la Segunda Guerra Mundial, por causa de la llegada de un gran número de refugiados judíos alemanes y la entrada de cuantiosos capitales en su suelo. También aclara polémicas como “¿Fascismo y nazismo en el Oriente árabe?” y diferencia las relaciones que estas corrientes tuvieron, por un lado, con los líderes y, por el otro, con el conjunto de la población árabe. Asimismo, el libro tiene un aspecto didáctico interesante: incluye un glosario y numerosos mapas y acierta en abordar cuestiones que, para un lector no interiorizado en temas del mundo árabe-musulmán, son desconocidas, como, por ejemplo, la cuestión del velo, o el mundo sionista. Por otro lado, le otorga un lugar central a la dimensión cultural: aborda especialmente el “movimiento intelectual”, la influencia de los procesos políticos en las formas literarias y las tensiones entre la heteronomía y la autonomía del campo intelectual.
El libro, publicado por Capital intelectual en 2016, llegó al mundo en la antesala de la explosión internacional del movimiento feminista, cuyo punto más visibilizado en el hemisferio norte fue en 2017 con el #MeToo. El libro, en consecuencia, tiene resonancias que dan cuenta de un movimiento en crecimiento. La cuestión de las mujeres y el movimiento feminista posee un apartado específico, pero, sin embargo, resulta una dimensión constante a lo largo de las páginas del libro. Aunque la autora resalta la centralidad de las mujeres en la historia de Medio Oriente, esto no la lleva a postular una homogeneidad hacia dentro del colectivo, sino más bien la pluralidad de experiencias: tanto como encarnadoras de los valores nacionales y preservando su autenticidad como en la construcción de un feminismo emancipador, donde definir “la mujer” es definir la nación, el Estado, o la militancia femenina por la paz. La autora apunta que la cuestión feminista adquirió un lugar central en los años veinte y treinta y que, si bien se convirtió en una postura de ostentación y de impugnación de la modernidad, en realidad la dominación colonial más bien reforzó las jerarquías sociales y la dominación masculina. Con el paso de los años, el feminismo se verá expuesto a las transformaciones de la región: primero, puesto al servicio de los ideales nacionales árabes, luego, al servicio del combate con la ortodoxia liberal de los noventa.
A pesar de que el primer capítulo se llama “El fin del imperio (1908-1916)”, la autora parte desde la época imperial de siglos anteriores, cuando el régimen de los millets permitía la coexistencia de comunidades cristianas, musulmanas, judías y drusas en el seno del imperio. Luego, con las transformaciones modernizantes del imperio y las tensiones confesionales surgidas a partir de 1860 se malograría esta coexistencia. La revuelta de los Jóvenes Turcos de 1908- apunta la autora- sería la continuación de una agitación política multiforme que caracteriza al imperio otomano desde hace por lo menos tres decenios.
El segundo capítulo, “Revueltas y dominio colonial (1916-1936)”, abre con el ciclo de revueltas árabes que comenzó a la par de la Primera Guerra Mundial. Uno de los elementos más relevantes de este período -señala la autora- es el nacimiento de la Arabia Saudita; otro es la concentración de la vida pública en las ciudades, otrora más descentralizada y la emergencia de una clase media, ligada con las profesiones y una forma de concebir la modernidad asociada con las metrópolis occidentales y, por último, el trazado conflictivo de fronteras, por ejemplo, Jordania y el fallido Kurdistán.
El nacimiento del movimiento de resistencia palestino genera un quiebre en las revueltas de la región: si antes estas encontraban justificativo en luchas globales contra el Imperio o las potencias mandatarias y en la afirmación de potencias árabes competidoras, ahora la “cuestión palestina”, para gran cantidad de actores, se vuelve una cuestión prioritaria. De esta forma, con la Gran Revuelta Palestina comienza “La edad de oro del nacionalismo árabe (1936-1967)”, que la autora aborda en el tercer capítulo. Esta época está caracterizada por el desarrollo de las ciudades, los puertos y los ferrocarriles (que permite el incremento de las actividades industriales y comerciales), el reajuste frente a la caída del Imperio Otomano, la entrada en una era de globalización que pone en el centro a las actividades comerciales y su integración en el mercado fuertemente influido por las potencias coloniales. Así, la autora describe esta época como “El tiempo de las Constituciones”, en el que el ejército -espacio privilegiado de politización de los campesinos- jugó un rol crecientemente central. Este actor, según la autora, fue un gran productor cultural, en tanto se consolidó como el lugar de mayor socialización de los hombres y, por lo tanto, permitió en los casos de Irak y Siria de los años 50-60 proveer de fundamento social al Estado:
En la mayoría de los países de la región (Siria, Irak, Jordania, Israel), la articulación entre los militares y el régimen parlamentario se vuelve poco a poco la norma; esta combinación marca en forma duradera la vida política (Rey, 2014) y caracteriza una integración política por el ejército de una parte de los sectores populares y las clases medias (Dakhli, 2016, p.70).
El período de entreguerras fue de desarrollo autónomo de la región, favorecido por el hecho de que el foco de las potencias estaba puesto en otros objetivos. Implicó un tiempo de movilidad social ascendente y transformaciones en el mundo rural (redistribución de las tierras, urbanización acelerada, ruralización de las ciudades, migración hacia los países petroleros del Golfo, etc.) que tuvo variaciones en los diferentes países. El año 1948 aparece como un quiebre en la historia de la región. El debate académico que trae la autora no tiene que ver con una duda sobre el carácter expulsivo que mantuvo la masacre que fue la fundación del Estado de Israel, sino sobre la índole sistemática de esta política. De esta forma, el debate que la autora plantea es: ¿los muertos y pueblos suprimidos fueron fruto de combates y resistencia palestina o bien de una limpieza étnica? Asimismo, aclara que el enfrentamiento tiene una doble dimensión: de las armas y por la memoria. Este no es un detalle menor, teniendo en cuenta que, como afirmó el discípulo de Durkheim, Maurice Hallbwachs (2011) la memoria colectiva es el fundamento del lazo social. “La Nakba no es únicamente un acontecimiento palestino: también es una primera brecha en la esperanza nacional árabe” (Dakhli, 2016, p.78). En consecuencia, tomando como apoyo esta guerra, se produce una radicalización política de los regímenes árabes que, a su vez, juega con las tensiones ligadas a la guerra fría. Sin embargo, “Unas tras otras, las guerras árabes-israelíes confirman más tarde la debilidad de los regímenes árabes” (Dakhli, 2016, p.78).
En el capítulo “Los años de plomo (1967-1991)” se abordan diversas cuestiones: la resistencia palestina, la guerra civil de El Líbano, el ascenso del islam político (aunque se aclara que esta es una de las caras de los movimientos árabes que emergen en las luchas anticoloniales), las corrientes migratorias, el régimen autoritario de Siria, la bonanza de Jordania y “la sociedad bajo vigilancia” de Irak.
Dakhli comienza el último capítulo, “El retorno del pueblo (1991-actualidad)” recordando el lema que se escuchaba en la región en 2011: “El pueblo quiere la caída del sistema”. Históricamente, “Ya sea en la guerra, el conflicto civil o el éxodo forzado, los pueblos del Cercano Oriente están incesantemente tomados en lógicas de supervivencia y de defensa que les impide volver a acceder a una expresión política propia” (Dakhli, 2016, p.119). Sin embargo, la autora plantea que en los años ochenta hay un despertar de las luchas, que se confirma en los años que le siguen a la Guerra del Golfo de 1991, y que tiene como objeto de críticas a las autocracias y al imperialismo norteamericano, debido a las intervenciones norteamericanas en Kuwait e Irak. De esta forma, la época estuvo marcada por el desarrollo de movimientos de protesta que lograron popularizar la protesta en episodios como la revolución de Cedro y la primavera de Damasco, en donde se inventan nuevas formas y dispositivos de protesta y se desplazan las alternativas entre poder militar y orden islamista fascistizante en los cuales los regímenes los encerraban. Esto se vio reforzado por una transformación general del paisaje mediático, cuyo elemento más visible es la creación de la cadena panárabe catarí Al Jazeera. Los nuevos medios pretenden ser un acto de solidaridad árabe y de apoyo a las luchas por la independencia, frente a los intentos por manipular los recursos y las riquezas de la región por parte de las potencias.
El libro, en consecuencia, funciona perfectamente como un estado de la cuestión de las investigaciones sobre la historia de la región, aportando claves de comprensión política, sociales y culturales a los acontecimientos centrales del siglo XX e iluminando aspectos poco visibles. Por ejemplo, para evitar un abordaje religioso o confesional que tienden a pensar la “cultura de la violencia” como exclusiva de regiones como El Líbano -y no una característica mediterránea más general-, la autora propone:
El abordaje mediante las estructuras sociales, los lazos de fidelidad y de clientelismo, la puesta en juego del poder y del honor permite dar a esa violencia extrema otros tipos de explicación y enlazar la explosión de violencia con factores sociales visibles: afluencia de los refugiados, liberalización económica y pauperización masiva de los migrantes urbanos (Dakhli, 2016, p.103-4).
Es socióloga y doctoranda en Ciencias Sociales (UNLP). Adscripta a la cátedra Historia Social Contemporánea, participa del proyecto “Entre los 40 años de la recuperación democrática y los 50 años de la última dictadura militar. Balances, perspectivas y desafíos de las prácticas y las políticas de memoria en torno al pasado reciente.”
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina