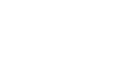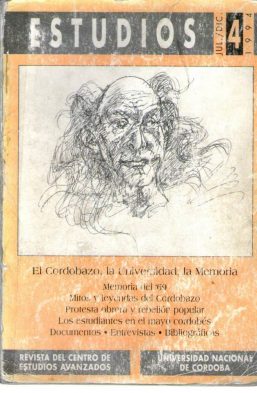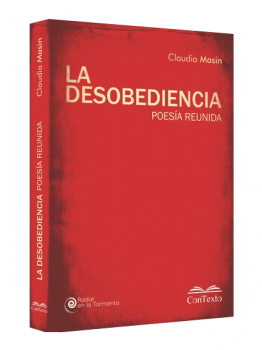Juegan los Tiburones de La Guaira. Una muchedumbre, que no sabe que el partido está retrasado, puja por ingresar al estadio. Corren los minutos y se multiplican los grupos, las cervezas y las carcajadas. Cuenta Iturriza que un tuki, vestido de seguridad, hace gestos a la multitud, como si pidiera paciencia. En uno de los grupos, alguien lo observa y bromea: “ése debe ser chavista”, a lo que otro le responde: “no te metas con mi tío”. Se produce un silencio algo tenso, hasta que se comprende que también éste era un chiste de chavistas sobre chavistas.
La escena es real, pero funciona como metáfora de lo que Iturriza entiende que es el chavismo: una inflexión que hizo posible el ingreso ya no a un estadio, sino a la historia misma, de multitudes largamente silenciadas en la Venezuela del siglo XX. El chavismo sería así la fuerza social que quiebra un bloque histórico conformado por oligarquías que capturan la renta petrolera, una elite política que desde los sesentas se pasa de manos el poder con la regla del voto, y las clases medias a cargo de la dirección cultural. Una fuerza social, entonces, que sobre la huella del “Caracazo” precipita la crisis de esa Venezuela para forjar un proyecto político que lucía extemporáneo: construir el socialismo del siglo XXI con el pueblo de las insurgencias de febrero de 1989. En la nota en la que se cuenta esta historia (“Chávez es tuki”), Iturriza explica este fenómeno como un “severo estremecimiento del orden político y social [que] trae consigo la súbita irrupción de sujetos sociales que hasta entonces permanecían ocultos a los ojos normalizados del ciudadano común”, provocando una conmoción que alcanza enteramente al mundo de la vida, como lo que ocurre a la espera de un partido de beisbol. Y todo ello con una estética que para ese “ciudadano común” es insoportable (pues con “lo peligroso”, dice Iturriza, insurge “sobre todo lo horrible”), pero para el sujeto insurgente es un movimiento alegre, que incluye la risa sobre sí y la carcajada para con el enemigo.
Las notas de El chavismo salvaje están fechadas entre 2006 y 2012, esto es, comienzan con la reafirmación del socialismo del siglo XXI y culminan en vísperas de la muerte de Chávez. Es el período de tensa (o más que tensa) consolidación del poder político del chavismo. ¿Por qué escribir cuando el chavismo gana casi todas las elecciones?
Por un lado, para trazar un horizonte de historicidad a la revolución. Iturriza escribe convencido de que se ha producido una situación de desquicio entre una dinámica política colmada de acontecimientos que van produciendo un giro en la historia, y la ausencia de un texto que nombre al sujeto de esta experiencia, que no es Chávez sino el chavismo salvaje. Aquí la primera polémica del libro: para nombrar y narrar al chavismo, hay que crear otra voz, no siempre contradictoria, pero otra voz al fin, que la que inventó Chávez con su gran oratoria y el Aló Presidente.
Por otro lado, para polemizar con la izquierda “progresista” (venezolana y latinoamericana) que identifica al chavismo con alguna forma de populismo atávico, nacional estalinismo o autoritarismo. Así, mientras por ejemplo Petkoff distingue una “izquierda moderna” (Tabaré Vásquez, Kirchner, Lula y Lagos) y una “izquierda boba” (Castro, Chávez y Morales) en base a una lectura que asume como concluyente la derrota de la Revolución (la “izquierda boba” sería aquella que no toma nota de la derrota de la izquierda latinoamericana en los setenta y del desplome de la URSS en 1989), Iturriza entiende en cambio que en febrero de 1989 comienza la fragua de un sujeto que parte en dos a la historia venezolana, a tal punto que anacrónicas resultan las izquierdas y derechas que desconocen la naturaleza políticamente novedosa de este fenómeno, y revolucionario resulta el periplo de Chávez (que se inicia con la rebelión de militares el 4 F de 1992, pasa por las elecciones de 1998 y alcanza un momento culmine (cúlmine) en el fallido golpe de abril de 2002) en su intento –exitoso- de interpelar a este movimiento, que a su vez tomará en préstamo su nombre y su cuerpo para terminar de constituirse.
Este sujeto, que antecede a su líder, no es compacto: en “Impensar el 27 F”, Iturriza lo define como “turba”, un tanto para escandalizar las buenas conciencias académicas, otro tanto para dar cuenta de su radical heterogeneidad. Se trata de un actor que (i) “produce una conmoción en el Estado” sin ser reductible a las protestas anti neoliberales ni a la plebe de los “motines de hambre”; (ii) no es ni clase ni lumpemproletariado, sino un “innumerable” distinto a la suma de sus partes; (iii) libra una “guerra inmediatista” contra la “guerra institucionalizada” del Estado; (iv) ocupa las calles con alegría, y por eso es castigado con especial saña al final de la jornada, como si la represión desatada por el Ejército buscara, además de derrotar la rebelión, formatear los hechos de tal modo que se los recuerde con tristeza, culpa y dolor antes que como el momento festivo en que un pueblo se conecta con su potencia; y (v) deja una huella que será surcada por el chavismo, que encontrará en el carácter excepcional de esta situación las condiciones para producir una revolución que se propone esta vez sí unir a Marx con Bolívar.
Pero sobre todo, Iturriza escribe El chavismo salvaje para lanzar, a partir de este horizonte de historicidad, un puñado de críticas incisivas a la dirección de la revolución bolivariana en el período que analiza el libro, a la que nombra como “chavismo oficialista”. Con ello quiere designar un discurso y accionar (que tiene lugar en distintos niveles, en especial el estado) que opera justamente borrando esta marca de origen disruptiva, como si creyera que la revolución ya ocurrió y sólo resta seguir gestionando en su gloria.
Este borramiento lo observa Iturriza en varios factores concurrentes. Primero, en la primacía del “partido-maquinaria” sobre el “partido-movimiento”, lo que supone dirimir el problema de la correlación de fuerzas en el terreno electoral (nada más paradójico y contradictorio que este giro, ya que implica recolocar al partido en el centro de la construcción política, algo que rechazaba con furia el chavismo en sus orígenes). No se trata de recusar la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (2007) sino de advertir, como lo hace Iturriza en “Del partido/maquinaria al partido movimiento” (2010), que el acallamiento de las voces críticas o la reducción de los movimientos sociales a la función de meras “correas de transmisión” de decisiones tomadas en otras instancias debilitan a la revolución, pues supone un ordenamiento de la “democracia intensa” basado en la sustracción de la iniciativa popular.
Con más dramatismo, Iturriza advierte el borramiento del chavismo salvaje en las dificultades que tiene su veta “oficialista” para reconocer a buhoneros, movimiento de pobladores, motoqueros, grupos juveniles y otros sectores sociales: la televisión oficial, por ejemplo, no registra a estos actores, de igual modo que la vieja política venezolana ignoraba a la “turba”; también lo observa en el repliegue en el estado, que da por sentada la transformación de una maquinaria que, más allá de los laudables intentos para “bypasearlo” por parte de militantes y cierto funcionariado, pervive como una estructura no conmovida aún por la revolución bolivariana, como lo muestra el asesinato de veintiún presos y un familiar causado por la represión militar en el motín de El Rodeo (2011). Se entiende mejor así el gesto político de Iturriza cuando escribe que “Chávez es tuki”: para no olvidar esos orígenes, para no disparar contra los propios.
La cristalización del “chavismo oficialista” es para Iturriza indiciario de la crisis de la polarización inicial entre chavismo y oligarquía. Va de la mano con el hastío y la despolitización que exhiben parte de sus bases, pero también con el reacomodamiento de la oposición, que desde su derrota en las elecciones de 2006 apunta menos a denunciar el carácter “atávico” del chavismo que a señalar los problemas de gobierno que se manifiestan en lo cotidiano. En “Contra el malestar” (2008), Iturriza explica este giro opositor (con Capriles a la cabeza) como una estrategia que “consiste en capitalizar un malestar preexistente en la base social de apoyo a la revolución, expandirlo, multiplicarlo y propiciar el desaliento”. De este modo, la oposición toma la iniciativa y se dirige a la propia base social del chavismo para recordarle, desde las pantallas de televisión, que el “híper politizado” discurso bolivariano es incapaz de prevenir problemas como “las calles en mal estado, el familiar que fue asesinado por el hampa o el producto de la canasta familiar que no se consigue en la bodega”. Ante ello, y esto es lo que más preocupa a Iturriza, el chavismo cierra filas sobre sí, se oficializa, y consuma una nueva invisibilización del chavismo salvaje, por la cual el carácter disruptivo del movimiento social es reabsorbido en la figura de Chávez, el estado o el partido.
Por ello es necesario para Iturriza entablar una repolarización que impida que la lógica del enemigo se metabolice en el movimiento nacional y popular. El argumento tiene un notable parecido de familia con el que Damián Selci defiende, en relación con el kirchnerismo, en Teoría de la militancia; pero si en Selci el cualunquismo, que es el modo en que se halla interiorizado al enemigo, debe ser conjurado con una ardua ascesis que va del militante al cuadro y del cuadro a la organización, en Iturriza la repolarización apunta a reactivar el carácter disruptivo e igualitario del chavismo salvaje. En “¿Qué es el chavismo salvaje?” (2012), su autor deja en claro que sólo el populismo radicalizará al populismo, ya que “si el chavismo es el sujeto de la lucha y el oficialismo el de la crisis de la polarización, el chavismo salvaje es el sujeto de la repolarización”. Podría agregarse que este sujeto de la repolarización encuentra en las Comunas (que ocupan un lugar central en la reflexión de Iturriza en tanto militante de El Maizal, pero que no son tematizadas en el libro) una experiencia política novedosa. En línea con el Chávez que las promueve con ley y Ministerio, que trata de pensarlas en el Aló Teórico N°1 y que más cerca de su muerte le encomienda a Maduro este asunto “como si te encomendara mi vida”, las Comunas son imaginadas como una experiencia igualitaria desde la cual el pueblo heterogéneo de la turba gesta una sociedad nueva –allí donde, en tiempos fordistas y con clases sociales quizás más compactas, las franjas más radicalizadas de las clases trabajadoras pretendían hacerlo desde la fábrica.
Sin la asunción de esta repolarización, el destino del chavismo, pero también de los movimientos nacionales y populares latinoamericanos, está en peligro. Luego de destacar, en “El chavismo y la segunda oleada” (2009), las transformaciones políticas y sociales acontecidas en la primera década del siglo XXI en Ecuador y Bolivia (y, con matices, en Brasil, Argentina, Uruguay o Chile), Iturriza advierte que estos avances no pueden pensarse como irreversibles, ya que “tarde o temprano habremos de sufrir alguna derrota. O cuatro. [las causas] pueden ser muchas […] acumulación de errores internos, cambios drásticos en las relaciones de fuerza, incapacidad para demoler el viejo Estado o para transformar las relaciones sociales y económicas, freno al proceso de radicalización democrática, repetición de viejos errores del socialismo burocrático. También: desestabilización con apoyo externo, corrupción de funcionarios, atentados, infiltración de fuerzas paramilitares, golpes de Estado, magnicidio, invasión”.
Si bien El chavismo salvaje se cierra en 2012 (antes de las derrotas electorales de muchos de estos movimientos), Iturriza lo publica en 2016, en un nuevo contexto donde estas razones resultan fundamentales para comprender el cambio de época. También para recordar, con tenacidad militante, que si el chavismo salvaje es el sujeto de la revolución, en él (y no –o no sólo- en las Fuerzas Armadas Bolivarianas, cuyo papel en el chavismo no es indagado en este libro, en lo que constituye su elipsis más notoria) se concentran las máximas responsabilidades y esperanzas de resistencia en tiempos de asedio imperialista.
Escrito para narrar a un pueblo, El chavismo salvaje deja también evidencias de la excepcionalidad de su líder. Tal vez pueda trazarse en este punto un paralelismo entre Iturriza y Jauretche (muy citado en este libro): por la “mancha temática” que recorre ambas obras (la que atiende a los efectos revolucionarios que se desencadenan cuando el “país real” se subleva al “país formal”), pero también por sus colocaciones polémicas ante líderes que a la vez admiran: Chávez y Perón. Esa admiración se funda en un amor popular que, sin relegar reclamos, se manifiesta de manera sentida, como en el “Chávez nuestro” de Morjiatta Gottopo que Iturriza publica en su blog “Saber y poder”, donde se le ruega a Chávez que por favor no muera: “Chávez nuestro que estás quién sabe dónde siendo mutilado / No nos dejes con estos cabrones de la economía de mercado / No nos dejes con estos cínicos ni con estos desalmados / Permítenos tenerte arrechera por las veces que te has equivocado / Chávez nuestro demuestra que eres tan solo un humano y sálvate y sálvanos / De ser unos descerebrados”.
Si El chavismo salvaje permite entender el quiebre político que el chavismo produjo en la historia venezolana, su audacia para construir socialismo con los que nunca aparecían en el “conteo”, pero también sus límites y dilemas: ¿ofrece asimismo pistas para comprender la delicada situación de estos días, signada por la muerte de Chávez pero también por una crisis social y económica de envergadura, con la contracción brutal de su producto bruto, el quiebre de su aparato productivo, el desplome del salario mínimo, y la hiperinflación incontrolada -todo ello sobredeterminado por las represalias norteamericanas que parecen no tener otro objetivo que el de provocar la hambruna del pueblo venezolano?
Bajo una presión internacional fenomenal, la oposición venezolana ha vuelto a jugar sus cartas a la ruptura interna de las Fuerzas Armadas Bolivarianas o a la intervención militar extranjera directa. Lo que subyace a este accionar es la identificación plena del chavismo con un aparato militar, pues se imagina que la derrota del chavismo supone o bien desarticular ese aparato, o bien destrozarlo con una fuerza extranjera. Se trata, pues, de una nueva invisibilización del chavismo salvaje. Por eso éste es un libro aún hoy vigente: permite entender por qué, en un escenario brutalmente desfavorable, una franja importante del pueblo venezolano sigue reconociéndose protagonista de la revolución bolivariana, en tanto experiencia de politización intensa amasada por quienes no formaban parte del conteo en el viejo sistema de partidos.
MATÍAS FARÍAS
Graduado en Filosofía, es docente en la UBA y en la Universidad Nacional de José C. Paz. Integra el equipo “Educación y Memoria” del Ministerio de Educación de la Nación. En su último libro, que comparte con Guillermo Korn, trabaja sobre el pensamiento de José Martí.
ISSN: EN TRÁMITE
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina