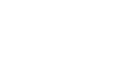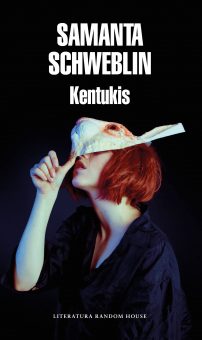La trilogía Los diarios de Emilio Renzi es la culminación del proyecto literario de Ricardo Piglia, muerto en Buenos Aires en 2017. Es una obra cuidadosamente concebida, con una poderosa voluntad de forma. No esconde los engranajes y sus puertas de entrada son múltiples.
Construida con formas breves (fragmentos de “diario”, relatos cortos) insertadas en una estructura narrativa extensa, puede pensarse como una gran estructura novelística disfrazada de “diario”. A Piglia, tan macedoniano en esto, siempre le interesó la experimentación con el género novela. El proyecto de escritura duró varias décadas y el tiempo es un componente fundamental de la obra. La base es autobiográfica: retoma escritos que Ricardo Emilio Piglia Renzi había anotado en papeles sueltos y en cuadernos a lo largo de varias décadas, transcriptos y reordenados en el tramo final de su vida con ayuda de una asistente por encontrarse –atenúa– “un poco embromado”.
“Te lo regalo. En esta novela el velorio está al empezar” dice Piglia que le dijo el poeta Alberto Spunzberg una tarde de bar por 1960 o 1961, alcanzándole un libro que en ese entonces todavía no conocía. Era Adán Buenosayres. Después de leerlo anotó con lápiz en el margen: “Un novelista se construye su genealogía y narra eso. En Adán se ficcionalizan los orígenes, los parentescos, las sucesiones endogámicas”. Es quizá -comenta Piglia-, la novela más ambiciosa de la literatura argentina y, -agrega-, como todo gran novelista Marechal era consciente del desafío y trabajaba con la materia de su vida. La referencia no es ociosa: Los diarios también empiezan cuando todo parece haber terminado, trabajan con materiales de la propia vida y son, como Adán, una memoria ficcional del mundo cultural y literario de Buenos Aires en años de singular intensidad.
Años de formación, el primer tomo, narra la juventud de Emilio, el ingreso a la vida intelectual en el umbral de la década del sesenta, entre proyectos colectivos de revolución y transformación vanguardista. Abarca de 1958 a 1967 y es, entre otras cosas, una novela de aprendizaje y una autobiografía ficcional que parte algo que desde los 17 años orienta la vida del joven Renzi, el deseo de ser escritor. El impacto de las primeras lecturas, la relación con el padre, la decisión de dedicarse por entero a la literatura a contrapelo de las opiniones familiares, la salida del hogar y la llegada solo a otra ciudad (“La Plata, donde efectivamente empieza mi vida, diría yo si estuviera contando mi propia historia”), el pasaje por la universidad y los primeros trabajos son tópicos habituales de una novela que relata los comienzos del joven que desea e imagina conquistar la ciudad con sus libros (las referencias que vienen a la memoria son varias, de Las ilusiones perdidas de Balzac a El juguete rabioso de Arlt o Retrato del artista adolescente de Joyce que, no por casualidad, termina con el “diario” del joven Stephen). En el tomo siguiente, Los años felices, una nota resumirá así las principales líneas del primero: “Al releer los cuadernos aparece claramente la continuidad que va de 1958 a 1967, ese sería el Tomo I de mi vida escrita. La consolidación del joven esteta que baja a la realidad, vive solo, se gana la vida y empieza a publicar. El segundo tomo empieza en 1968 y está en marcha”.
Sin embargo, nada será simple y lineal, el camino reserva trampas para el lector distraído. Años de formación es una novela de aprendizaje que muestra que no es posible aprender casi nada, o al menos nada de aquellas cosas que nuestra candidez podría suponer. Se narra a partir de anotaciones del pasado que son, sin embargo, producto de una escritura en presente, lo que abre a una temporalidad compleja que, sin renunciar al material “verdadero” ni al relato de un trayecto vital, desmonta la sucesión lineal y la enriquece anacrónicamente. Un conjunto de series temáticas va narrando en forma intermitente los encuentros con amigos y conocidos, las lecturas, las escrituras, las irrupciones violentas de la historia. Pero además, y esto es crucial, estamos ante una autobiografía ficcional que alerta contra cierto género previsible (“hablar de escrituras del Yo es una ingenuidad”, “el Yo es una figura hueca”).
Los diarios… lleva a desconfiar de las categorías básicas que sostienen los relatos convencionales: la linealidad y progresión en el tiempo, la acumulación de experiencias, la consistencia de la primera persona. (Sin embargo, algunas certezas se mantienen fuera de duda. Una de ellas es el peso simbólico del nombre de Ricardo Piglia, un autor que logró ocupar un lugar central no solo de la literatura argentina sino del mercado de libros en lengua española, nombre-sello que preside la trilogía editada en Barcelona por Anagrama. Pero no será esa “garantía” lo que sostenga la convicción de que nos encontramos ante una obra maestra, sino la larga y demorada experiencia de recorrer un gran texto).
Años de formación empieza con una “nota del autor” fechada en Buenos Aires en abril 2015 y seguida de un primer capítulo que va introduciendo en la textura narrativa ambivalente e híbrida que se mantendrá en los tres tomos, donde se entremezclan lo autobiográfico, lo testimonial y lo ficcional.
Fuera de algunos acontecimientos indelebles referidos escuetamente (la cárcel del padre peronista después del golpe del 55 y el exilio interno de la familia) en todo el primer tramo pasan pocas cosas. Como si dijera “en el principio no hay nada”, vacío elemental previo a la creación de un escritor (autocreación de ese hombre que se hace a sí mismo de múltiples variantes, del héroe de la ideología burguesa al hombre sartreano, condenado a la libertad y hacedor de su propia existencia) y creación de un proyecto literario. Comienzos de un escritor, entonces, y comienzos de una novela-diario que sabrá explorar la productividad de la ambivalencia y la mezcla de géneros.
Si Marechal había desplegado la narración de la vida del héroe como memoria ficcional de una generación literaria, donde era posible identificar a ciertos jóvenes artistas y escritores de los años veinte (Schultze era Xul Solar, Pereda era Borges, Bernini era Scalabrini Ortiz …), e insertaba los manuscritos dejados por el poeta muerto (el cuaderno de tapas azules), los diarios de Emilio construyen una memoria ficcional de la vida cultural y política porteña desde fines de los cincuenta a partir de unos “cuadernos de tapas de hule” (los 347 cuadernos de la película de Andrés di Tella) donde van apareciendo figuras claves fácilmente identificables (Manuel Puig, David e Ismael Viñas, Josefina Iris Ludmer, entre tantos) y otras menos evidentes pero igualmente reconocibles, toda una constelación literaria, intelectual y política que gravitó en la vida de una generación.
La forma “diario” permite narrar en el linde entre la ficción y lo verificable, borrando los contornos. Muestra, en modo borgeano, el poder instituyente de la ficción; y prueba, en modo Walsh, la eficacia de las ficciones para contar verdades más verdaderas.
Ya en sus años de formación Renzi empezará a interrogar la relación entre literatura y política, hasta dar con una forma específica de intervenir desde la literatura, que radica menos en la elección de los temas que en los mecanismos. Supone una “ética narrativa” centrada en mostrar los engranajes: fragmentos de narraciones en curso, modos en que la ficción incide en la realidad, impostura de los diarios “auténticos”. E incita a la lectura atenta al procedimiento (“la lógica que estructura los hechos no es la de la sinceridad, sino la del lenguaje”).
En efecto, la “formación” de esos años incluye la búsqueda de una escritura inseparable de ciertas formas de leer. Lectura que se transforma en investigación y frente a un texto no se pregunta qué significa sino ante todo ¿qué es esto? ¿cómo leerlo? ¿cómo está hecho? y va borgeanamente tras las huellas donde sospecha que el autor intercaló algo para que una persona, en el porvenir, diera con la verdad. Lectura no literal, interesada y estratégica. Que reescribe palabras ajenas hasta hacerlas propias. Superposición de lectura y escritura o “lectura de escritor” que copia hasta que no resulte posible saber ya quién habla. Leer es apropiarse del texto y darle nueva vida poniéndolo a circular, transformado.
GERALDINE ROGERS
Es profesora de Literatura Argentina en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP e investigadora del CONICET. Es autora del libro Caras y Caretas. Cultura, política y espectáculo en los inicios del siglo XX (2008).
ISSN: EN TRÁMITE
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina