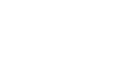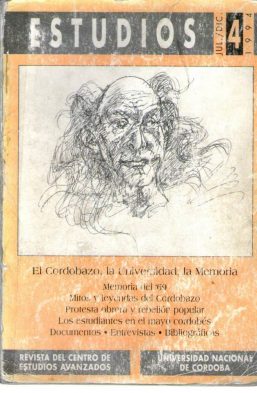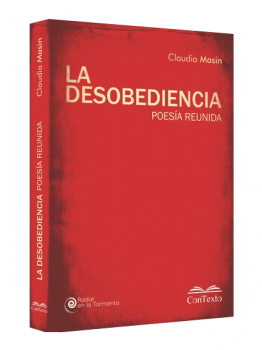Desde la época clásica se repite una verdad de Perogrullo que no hace más que reafirmar y reproducir las formas de la dominación de nuestras sociedades desde hace tantos siglos: “Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer”. Y parece haber habido una gran mujer detrás del célebre Julio Cortázar. Esa sospecha se agranda a medida que avanza la lectura de los escritos de Aurora Bernárdez, hasta ahora inéditos. Parte de la grandeza literaria de Aurora ya era evidente en su labor de traductora creativa y versátil, pero ya sabemos que en el mundo literario, mutatis mutandi, se podría decir que “detrás todo gran escritor, hay una gran traductora”, enfatizando el carácter jerárquicamente construido entre las dos actividades, al menos en la consideración de la mayoría de los mortales -los dioses, en cambio, suelen valorar más a las traductoras que a los escritores-.
Lo cierto es que Aurora Bernárdez creció, primero, a la sombra de su hermano Francisco Luis, poeta bastante olvidado en nuestros días; después a la sombra de quien fue su marido durante casi 15 años y a quien le dedicó también sus últimos 20 años de vida como albacea de su obra literaria, Julio Cortázar; y que durante toda su vida se refugió del sol a la sombra de los nombres de quienes traducía (Nabokov, Flaubert, Faulkner, Bradbury, Durrell, Calvino, Camus, Sartre, de Beuavoir, Bowles). Dándole otra vuelta de tuerca al refrán, se podría decir que detrás de un hombre exitoso hay una mujer trabajadora y cansada.
Y, mientras hacía tantas cosas, Aurora escribió para sí misma un manojo de relatos, unos cuantos versos y una especie de miscelánea extraída de “Cuadernos” y que ahora es publicada bajo los títulos de “Viajes”, “Artes y oficios”, “Palabras”, “Vida”.
La lectura de estos pocos textos incita al lamento o a la formulación de algunas preguntas sin tanta carga emotiva, pero que suponen varias interpretaciones o al menos algunas hipótesis sobre las relaciones entre literatura y sociedad a mediados del siglo XX. ¿Por qué esta mujer no escribió más, por qué no publicó sus propios escritos en vida? ¿Por qué nos privó a quienes leemos de una escritura tan limpia, casi se podría decir diáfana y agudísima a la vez? O dicho desde el otro punto de vista ¿por qué se autosustrajo como escritora, ella que tenía evidentemente cosas para decir y sabía cómo decirlas? ¿Es que la traducción, como se dice del periodismo, ocluye la posibilidad de la escritura literaria? ¿O es que la cercanía de uno de los faros de la literatura latinoamericana contemporánea durante toda su vida adulta la ensombreció y la encandiló, al mismo tiempo?
En el período en el que están datados muchos de los escritos de Aurora Bernárdez se produjo ese fenómeno editorial que se conoció como el boom de la literatura latinoamericana que tuvo un rasgo que me parece que no es menor: los autores que refulgieron desde fines de la década del sesenta y principios de la década del setenta provenían de distintos países de América Latina y eran diversos en cuanto a estilos y temáticas, pero eran todos varones.
Pensando más estrictamente en la literatura argentina, se podría agregar otra observación que permitiría complejizar la mirada y las consideraciones acerca de las vanguardias estéticas -y por qué no de las vanguardias políticas también- de los años sesenta: si la existencia de Adolfo Bioy Casares ensombreció pero no le impidió a Silvina Ocampo ser una escritora, se podría especular que la existencia de Julio Cortázar habría bloqueado a Aurora -sin contar con que lo mejor de la obra de Cortázar fue escrita y publicada durante los años en que estuvieron juntos, entre 1953 y 1968-.
Más llamativa es la famosa y problemática formulación cortazariana acerca de la existencia de lectores pasivos, que demandarían una “Escritura demótica para el lector-hembra (que por lo demás no pasará de las primeras páginas, rudamente perdido y escandalizado, maldiciendo lo que le costó el libro), con un vago reverso de escritura hierática” (Cortázar, Rayuela: 452). Esa caracterización, que nos habla desde un tiempo en el que el sexismo no estaba socialmente tan juzgado, se vuelve más incomprensible si se tiene en cuenta quién era la mujer que Cortázar tenía a su lado -o a su sombra-. Más aún, cuando nos remitimos a la correspondencia de Cortázar y descubrimos que la única lectora de Rayuela, antes del editor Paco Porrúa, fue, precisamente, una mujer: Aurora Bernárdez.
Pero hay otro problema en la definición del lector-hembra, y es que no sólo implica una esencialización negativa de la hembra, sino que hay también en el juicio negativo hacia la pasividad, también esencializada e identificada con la hembra o lo femenino. Como diría la psicoanalista feminista Juliet Mitchell, “la pasividad tiene un rol positivo en las relaciones, para poder comprender al otro”. Y algo de eso es lo que se percibe en los escritos y la larga entrevista a Aurora Bernárdez que cierra el libro: comprensión del otro.
Pero abandonemos al macho Julio y volvamos a la hembra Aurora y a sus escritos: los relatos son preciosos y crueles, pero la crueldad no está enmascarada. Es una crueldad sin juicio ni empecinamiento, es la crueldad de la infancia que vista en perspectiva se muestra fútil o vana. O es la crueldad del prejuicio burgués, pero relatado desde quien prejuzga y quien sabe que se está perdiendo, con su crueldad, algo valioso que le falta y lo mejoraría. Es la crueldad de un nuevo amor que excluye a una tercera persona, que ha sido la segunda de un par, de una pareja.
Es por todo esto que a esta altura el lamento vira hacia el reproche y a cierta furia. A la furia que Kate Millett expresó con su célebre frase “El amor es el opio de las mujeres, como la religión el de las masas”, o la radicalidad con que Virginia Bolten expresó esa misma rabia en La Voz de la mujer: “Ni dios, ni patrón, ni marido”.
lAURA LENCI
Profesora en Historia, enseña historia de la Argentina Reciente en la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Le interesan particularmente las relaciones entre historia, cultura y violencia, por eso también enseña historia de América Latina en el siglo XX en la Maestría en Historia y Memoria de la UNLP.
ISSN: EN TRÁMITE
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina