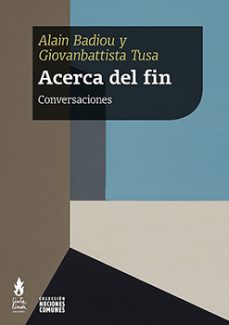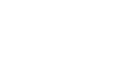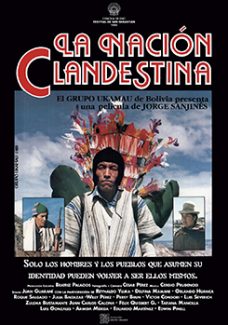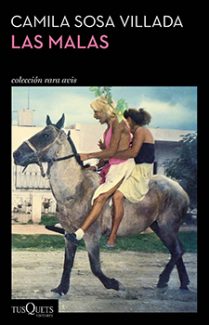Qué hacían
Tengo la sospecha de que un año no tiene forma de parecerse a una cosa sino con el sostén del “empezar por algún lado”. Por eso me cuesta empezar a escribir sobre un año que viví y no recuerdo: 1989. Voy a tratar de enlazar momentos que me llevan a él y hacia algunas de sus repercusiones. Estas pueden ser infinitas, de hecho lo son sin que sepamos cuáles son, pero el recuerdo o el montaje de escribir hace lo suyo para que encontremos un sistema, un orden que debía estar. Esa es una tarea lícita del que recuerda ¿Pero dónde está la madera que estructura la memoria? ¿En la manera en que leemos? ¿En los amagues que hacemos entre lo anterior y lo que anhelamos? ¿En la “clasificación” del tiempo según gustos y pesadillas? Quizá en plantear un centro, un eje, el vector principal de un análisis. Pero también esto puede ser discutible. Es que los centros, como son muchos, demuestran que sumados y vistos desde lejos son una constelación arrancada al orden. La constelación de lejos, a su vez, solo puede ser un centro incomparable, una particularidad entre otras. Como el punto de una luna de Figari o Enrique Gandolfo o Diana Aisenberg. No termina de ser el centro pero es lo más importante. No termina de equilibrar nada, pero sostiene y hace respirar al plano donde aparece la totalidad por primera vez, ese conjunto de pequeñas luchas diseminadas tras la explosión de la memoria en el tapizado del tiempo.
Por ejemplo: para el año 1989 Liliana Maresca ya estaba en el centro del arte argentino de las afueras. Esa no centralidad significaba una mezcla de reconocimiento entre pares, precariedad presupuestaria, punk en retirada, armonía de la vida buena y lenta, desdén del show, politicidad y apego a una época que se escurría. Lo que se le iba de las manos a la década no era solo la economía, sino también la línea media de joda y expresión. Ya había pasado el momento justo del esplendor colocante del subsuelo. Entre el SIDA y la doctrina posmodernista se iban desmigajando cualquier cantidad de imaginarios asociados a la oscuridad, las ratas y el cuidado del estado de ánimo. Para 1989 la pasión deja lugar a una retórica más de superficie, buena y mala, según los casos, pero misteriosa en las antípodas y juguetona, colorinche, cero magnífica: del psicodrama al detalle hermoso de lo que se puede hacer en casa, para los amigos y para sentirse bien, sin más.
En 1987 se había enterado que tenía HIV y esta sensación no solo la había enviado al cerro Uritorco a pensar sus más allá, sino que la había conectado con una energía telúrica. Lo divino se imponía al enchastre, la madera al plástico y el metal noble al barroco. La vida y la obra de Maresca se enfrascaron por entonces en una alquimia literal, que viene de lecturas pertinentes: Jung, Paracelso y el Paracelso de Jung. Ella cambia, el brillo pasa a la obra y el lamento se envuelve en formas políticas de queja sobre el mundo “nuevo”, tan aburrido y espectacular.
En 1989 inauguró dos muestras individuales. La primera, en abril: No todo lo que brilla es oro. Fue ahí donde sistematizó por primera vez sus obras de madera y metal, que tenían su impulso náutico en la naturaleza del delta. Eran pequeñas imágenes devocionales de ramas, cajitas, geometrías y partes a construir con engarces que volvían cada objeto un criptograma de su corazón abierto al sin tiempo que viene con la conciencia de la muerte. Ella se definía “objetista”, nombre que me hace acordar a una persona capaz de entender lo que hay a fondo, como drogada de mirarlo. Pero lo que hay es la eternidad. Maresca discutía con el fin de las ideologías con un materialismo extremo, diciendo sin decirlo que lo infinito era una cosa.
Unos meses después se aprestaba a inaugurar la galería del Centro Cultural Ricardo Rojas (dirigida por Jorge Gumier Maier hasta 1997), con una muestra que tituló La cochambre. Lo que el viento se llevó. La cuestión era simple: una serie de muebles de jardín, de hierro, oxidados, podridos, inútiles, que había encontrado también en el delta, como las ramas de abril. Eran lo que quedaba de un recreo burgués arrasado por el abandono. La muestra cerraba la década y abría la siguiente. El Rojas sería, después de esta muestra, pero no necesariamente gracias a esta muestra, el prototipo de un cambio en las condiciones materiales, políticas, formales y sociales del arte porteño. Esta muestra no pertenece a un estilo y es a la vez la bisagra hacia otro lugar. Maresca no fue una artista “de los noventa”, pero los noventa no pueden pensarse sin su impronta doméstica, sus sálvese quien pueda y su política de la amistad cínica a como de lugar, su condición afectuosa y su esencia hospitalaria.
A su vez, ese mismo año sucedían dos cosas entre tantas que sucedían. Se caía el muro y… La Tablada. Pasaron los años, con todo lo que ello implica –perdón por la tautología. En 1999 varios jóvenes ensayistas con una mirada cosmopolita a la altura de la mejor tradición heterodoxa del marxismo mariateguista regional, editaban la revista La escena contemporánea. El número 2, aparecido en mayo, estuvo dedicado en la mayoría de su extensión a pensar, darle vueltas, recordar, renegar y reinventar sobre un año: 1989. El editorial que abre el número se para para decir que un año, 1989, puede ser también una contrarrevolución al interior de las relaciones sociales. Para tratar de decir, también, que para entender las de su tiempo había que entender el momento tonal donde una sociabilidad moderna, la que tenía la revolución como futuro, entraba en crisis. Estaban viendo qué había entonces en el problema de la revolución como pasado. Si no eso, la pregunta por qué pasaba con la revolución como problema y mito. María Pía López se pregunta por la ausencia, para entonces, de relación (de dialéctica negativa) entre pueblo y nombre político. Se pregunta cómo salir de la desorientación tras la aparición del menemismo como un peronismo, cómo orientar de nuevo la filiación entre mito y plebeyismo, para esto volvía a John William Cooke. El texto terminaba ahí, pero a la vez dejaba abierta una discusión que un lustro después se reemprendería, y continuaría hasta hoy. Diego Sztulwark le habla al año en lo que tiene de aparición, de fenómeno, de tótem y de obstáculo. Guillermo Levy se pregunta por “la izquierda” y la perduración de ese concepto. Guillermo Korn recuerda tres “vidas de muertos”: Jorge Manuel Baños, militante caído en La Tablada, el jefe de la policía en tiempos de Alfonsín, Juan Manuel Pirker y Miguel Roig, primer ministro de Economía de Menem. Son estos algunos de los grandes textos que pueblan un número de la revista que no ha perdido vigencia y que aquí me limito a glosar.
Pero de entre todo lo escrito, que es una cantera indispensable para pensar los años que van desde aquel aniversario hasta, pongamos, el 25 de mayo de 2003, con 2001 y sus debates también expuestos en la revista, me interesa detenerme en lo que escribió Javier Trímboli. Su ensayo lleva por título “No tan distintos”, como la canción de Sumo que esperaba 1989; y no es otra cosa que una explosión de memoria más tiempo, una consideración intempestiva sobre su propia vida joven.
La revolución con tono PC cruje y deja lugar a cierta fascinación oscura, ricotera de primera época, es decir paranoica, opaca, alejada de la multitud y sectaria. Pero una secta selecta, lúcida e ilustrada, hacia alguna otra revolución de tipo anímica sin autoayuda, más cerca de Henry Miller y Robert Crumb que de Cortázar, Soriano, Gelman o Galeano. Que cree en Menem por su lado irredento y anacrónico, por su aspecto históricamente oblicuo. Entonces no es que después lamente tanto haberse equivocado. Lo que parece no tener lugar no es el peronismo sino otro orden de las cosas, cada vez más el cuerpo joven se formatea con la vida y la vida de un joven tiende a una normalidad de la que sospecha, una unilateralidad cultural que obliga a rascar la cáscara de todo, ponerse a leerlo todo (incluso al enemigo) y ponerse serio. No como impostura o especulación, sino como estilo: como ética.
Se cae la épica, reina Villa Gesell en las almas juveniles de vidas más o menos aventureras y se mueren los últimos mártires (La Tablada). Una derrota de los que no habían aceptado la derrota. Trímboli pensaba, en 1999 o en 1989, lo mismo da, que el problema eran los lazos sociales, la razón perdida, la vuelta al movimiento, a la contradicción verdadera, a la política: formaba parte, arriesgo, del sector hegeliano de la revista, de su pata populista, distinta al sector más “de base”, autonomista, por qué no zapatista o spinozista. La voluntad no alcanzaba si estaba tan pegada al deseo no condicionado por la política. Eso se deduce.
Pero hay una frase que se impone a la reflexión ciudadana: “Necesitábamos fiestas”, dice literalmente Trímboli, armando un nosotros chico, de entre sus amigos de Puan y la fotocopiadora que regenteaban, pero a la vez proyectado a pensar “la generación” con sospecha, pero en ella. Exactamente lo contrario decía Juan José Sebreli, en el primer texto del primer número de la revista Contorno, en 1954. En el ensayo, titulado “Los martinfierristas: su tiempo y el nuestro”, no solo traza una línea divisoria entre algo anterior, supuestamente desenfadado, frívolo, juvenil, caótico, metafísico, sino que piensa el momento afirmativo de la revolución. La negatividad de la revolución, su momento abierto y paradójico, es “la aventura”. La construcción, el espacio del orden y la disciplina. En el primer momento estaría el “ellos” del texto, los martinfierristas, que incluye a Borges, obviamente. De este lado, del lado del tiempo nuevo, estaba el “nosotros” de Sebreli, que parece ser, dado el privilegio de abrir con tono de manifiesto el proyecto, es también el de la revista. Citemos el párrafo:
“Una revolución así puramente negativa, destructora, anárquica, suicida, se asemeja más que a una revolución a una fiesta. La fiesta es un movimiento puramente gratuito, asocial, no productivo es decir consumidor. Se come, se juega, se baila, se violan las leyes de la moral, se derrocha tiempo y riqueza y se los derrocha para nada, por esplendidez, por generosidad, lujo y placer no son sino disociación, desintegración, destrozo”.
¿No es hermoso pese a la fuente? ¿No es una definición tentadora de vida libre? El problema es que se estaba quejando. De igual manera todo este texto se puede leer distinto si nos acordamos de Carlos Correas y de Masotta, de esas amistades paseanderas, anfetamínicas y animosas, eróticas, que rozaron con sus brazos un costado pecaminoso y bajo, casi un genetismo, que no prosperó en la forma argentina de vivir, salvo en un puñado de escritores por décadas, desde entonces: de Osvaldo Lamborghini a Ioshua, de María Moreno a Leonor Silvestri, pasando por Perlongher, Enrique Symns, José Sbarra y Fernanda Laguna.
En 1989, en ese año, Juana Bignozzi escribió un libro de título literal: Regreso a la patria. Era su memoria corrosiva volviendo al país después de más de quince años. Ella, que defendía lo que llamaba a secas “la ideología”, y triangulaba entre el sovietismo, el anarquismo, cierta misantropía salvo con amigos a los que amaba y un obrerismo refinado, dejó en estos poemas su elegía personal sobre lo que había pasado con la ideología y la revolución. Y de nuevo aparece la fiesta como redención, como único futuro, un poco privado y otro poco utópico. Transcribo el poema:
En realidad lo que yo quisiera en la vida
es ofrecer fiestas
vivir alguna sustitución de la libertad
extender la mesa recibir a ciertos superficiales
emborracharme con los entrañables
o tal vez con ese hermano único inhallado
la hermana imaginaria el fantasma de las madrugadas
revivir cuadros perfectos sobre los que ha crecido el yugo
y saber que de esta tierra en invierno quedará
un disco que seguirá cantando en la casa vacía
el teléfono que seguirá llamando a oscuras
En 2015, Martín Gambarotta escribió en otra revista, en Mancilla, un texto sobre el asalto a La Tablada, o sobre la violencia política como concepto que, agotado, puede resignificarse. Por que no estaría perimido, sino conceptualmente dormido. En este texto Gambarotta piensa básicamente que Gorriaran Merlo no pudo darse cuenta de la incapacidad conceptual de ejercer la violencia, y que entonces el hecho tiene algo de escénico, de estético, pero fue realmente estética: murieron jóvenes militantes. Para ser performática hubiese tenido que ser solamente wokitokis y ordenes retóricas sin acción corporal, dice Gambarotta. También dice que para demostrar un concepto perimido no hay más que ponerlo en juego y se desnuda. Por lo demás, rescata otro concepto perimido hoy, el de disco, el de álbum, para pensar que había algo en los álbumes del momento, de sus conceptos, de su lírica y por qué no de su paranoia poética, que Gorriaran y los jerarcas no habían escuchado porque no habían logrado empatizar con los soldados de La Tablada. Es casi seguro que ese disco era Oktubre. Lo que está pensando Gambarotta, en definitiva, es que la energía divina del concepto que puede superar lo ordinario de un tiempo, el mito que trascienda lo pedestre de una época, no estaba en 1989 en el ejercicio del asalto revolucionario a un cuartel sino en el cuartel del disco, en Cemento o en Obras. Esa era la lucha por otros medios, la lucha conceptual. Esa era la fiesta del momento, de los ochenta. La misma o similar o la que se toca con la que quería Trímboli, contemporáneo de Gambarotta.
Las formas culturales argentinas que se entrometieron en el drama político y social siempre tuvieron el enigma de “la fiesta” ante sí. Cuando no para reivindicarla como la prendida de fuego de la moral y las buenas costumbres, para difamarla como cháchara. De un momento álgido, donde la política se tocaba con el sueño de la patria de la felicidad, luego venía otro de sobriedad y análisis frio. Luego de nuevo el “pathos”, el demás de la acción, los sueños. Luego lo gris, el encerrarse, los muertos. Después de nuevo el destape, el neobarroso, la algarabía de los yoes en cualquier lugar, la expresión. Luego el objetivismo, el orden, la tranquilidad después de la paliza y así siguiendo, podemos llegar hasta hoy. De este recuento mal hecho del que trato de salir airoso, me queda al menos la sensación de que revisar lo anterior afirma, acerca, inventa tiempos, mitos, imágenes, siempre, para que la afirmación de la vida se pueda impulsar desde otros espacios, otras maneras de hacer, que se suman a la historia de lo que somos y de lo que nos contaron. Me olvidaba: queda lo que descubrimos sin querer o lo que curioseamos. Eso es lo que se puede pensar, porque está vivo. Todas estas personas y momentos que puse acá, viven en mí. Entonces en cualquiera de nosotros, por simple traslado de lectura. Se puede volver a empezar, no se puede dejar de empezar desde lo que ya está empezado.