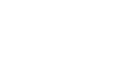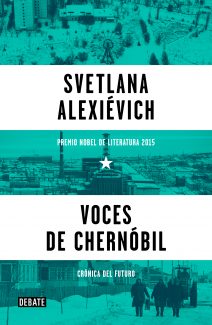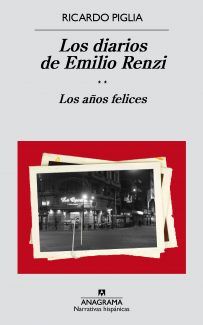La exposición Amsterdam seventies tuvo lugar en el Centre Pompidou de París entre el 6 febrero y el 29 de abril de este año. Se trata de una serie de collages de fotografías en blanco y negro tomadas por el holandés Jos Houweling que originalmente se publicaron en el libro 700 Centenboek Amsterdam en 1975, es decir, para festejar los 700 años de la capital holandesa. La muestra fue curada por Florian Ebner con la asistencia de Emmanuelle Etchecopar-Etchart y la producción de Céline Makragic.
El Centre Pompidou compró los fotocollages originales de Houweling en 2016, sobre los cuales el curador Ebner dijo que son “una obra maestra de la fotografía de los setenta”, mientras que el artista expresó que “la clave es no pensar”. En el nivel 5, la Sale Focus del Musée recupera 233 planchas de collages colgándolas de las paredes, a los que se suma una vitrina con el libro original. Estos fotocollages, que en su momento funcionaron como una muestra del Amsterdam actual, hoy son archivos de un pasado no tan remoto, pero pasado al fin.
Diversos títulos organizan un inventario de objetos y lugares, ordenados en clasificaciones, lo que parece ser el centro de la reflexión visual de Houweling. “Buzones”, “bicicletas”, “agua del canal”, “casas vacías” son algunos de los títulos del inventario. La ciudad de Amsterdam que retrata no es la imagen de las postales, de los míticos canales ni de los típicos edificios, sino la de la vida cotidiana, pero vista a través de una clasificación singular y, podríamos decir, caprichosa, como todas las clasificaciones.
Podemos ver en esta muestra dos ejes estructurantes. Por un lado, carritos, ventanas, personas, bicicletas, carteles, bancos de plaza, relojes, pisos de adoquines, forman collages que, lejos de hacer hincapié en la belleza, la perfección o la pulcritud de sus espacios, se forman con fotografías de la vida diaria, urbana, común. Esta impresión coincide con una crítica que le hicieron cuando publicó el libro: que mostraba una ciudad pobre. Por otro lado, el fotógrafo busca retratar una estética típicamente amsterdamesa que suele ser ignorada, no vista o dada por sentada, pero que, sin embargo, deja su innegable huella en la manera de experimentar/vivir la ciudad. Esto se percibe, por ejemplo, en los timbres: los habitantes de Amsterdam los ven muy a menudo, pero no son usuales en todas partes. Esto se relaciona con un factor identitario que los fotocollages muestran y que va más allá del mostrar la vida cotidiana. Es como si Houweling dijera con cada foto: Amsterdam es la caca de perro, estas ventanas, la basura puesta de este modo, y así consigue despertar la experiencia sensorial – “no pensar”- de caminar por Amsterdam. El fotógrafo les pone a los amsterdameses en la superficie, les hacer ver -pero también sentir- una estética que está impresa en el inconsciente, mientras que a los no locales les permite hurgar en una especie de mundo interior del habitante de la ciudad.
Rejillas de gas y alcantarillas, puentes comunes y levadizos, automóviles cubiertos con fundas y cochecitos de bebé, ropa colgada de las ventanas, banderas y carteles que piden que los autos vayan más despacio y que tomen más en cuenta al peatón, señales de tránsito y códigos para los bomberos, cortinas muy reconocibles para un habitante local y adornos, plantas que crecieron en grietas del piso y macetas perfectamente adornadas, casas majestuosas y juegos de plaza son dispuestos en duplas que, en su conformación visual, dialogan entre sí. Houweling nos recuerda a Raymond Williams, cuando, para definir la cultura, dice que es algo ordinario, de todos. Si bien el Pompidou en su gacetilla de prensa afirma que estos collages son la declaración de amor del fotógrafo hacia su ciudad, pareciera ser que, si es tal, es una declaración sobre lo ordinario de la ciudad en su totalidad.
En esta muestra hay algo más que opera como un efecto visual disparador: la repetición. Los objetos o espacios elegidos son retratados muchas veces y cada collage recoge estas imágenes repetidas, aunque nunca se trata de la misma. Esto nos remite al inconsciente sensorial del amsterdamés, que Houweling consigue sacudir con su serie: ordena estas imágenes hiperconocidas para los locales para desfamiliarizarlos y hacerles ver lo que se deja de percibir por acostumbramiento. Para el que observa desde afuera -aunque que su público primario es holandés-, Houweling toma al turista de la mano y le enseña. Personas diferentes se posan sobre las ventanas, cada una con su gesto, su rostro, su movimiento, pero todas sobre ventanas de casas. Lo mismo sucede con las personas fotografiando, o los carteles de tránsito. Cada collage, así, tiene un leit motiv que lo estructura. La repetición podría ser, en este caso, un síntoma de singularidad, en tanto es en esa reiteración del mismo tema que saltan a la vista las diferencias.
El tema de la ciudad no es nuevo para la fotografía y en la década de los setentas había una inclinación a pensar las ciudades como sitios aptos para la producción artística. Los espacios son siempre construcciones sociales, como nos señala Lefebvre, y, al mismo tiempo, contienen la memoria del pasado, podríamos decir, como un palimpsesto. Este término griego que significa “volver a raspar” para escribir nuevamente en un mismo documento, podemos pensarlo para los espacios de las ciudades como una superposición de tiempos y materialidades. ¿Qué hay en estas fotografías de su propio pasado y qué queda hoy del Amsterdam de los setentas?, ¿queda algo más allá de sus edificios eternos?
Para esta pregunta por la materialidad y el tiempo en los collages, por un lado, podemos fácilmente remitirnos a cierta perpetuidad de las clásicas ventanas de la arquitectura holandesa que se mantienen en pie en Amsterdam desde hace cientos de años, lo que nos habla de la permanencia y, por otro lado, las personas, las modas, los objetos demuestran lo transitorio, lo que ha mutado. Además, los relojes que Houweling capta en secuencias, así como los espejitos para espiar desde la ventana quién toca el timbre (spionnetje), son síntomas de otro tiempo. Entonces, si nos preguntamos qué nos queda hoy de estas fotografías o, mejor dicho, qué hacemos hoy con ellas, qué hace un archivo en un museo actual, qué vemos ahí, la respuesta, posiblemente esté en la categoría de lo ordinario. Digamos, lo ordinario que no es lo tosco ni lo chabacano, sino que se expresa en la pura experiencia sensorial. De este modo, los fotocollages activan diferentes sentidos aparte de la vista: los timbres, al oído y al tacto, la caca y los contenedores de basura, al olfato. Houweling logra acercarnos a una experimentación que insinúa una vida común y compartida, cuyas sus temporalidades están superpuestas.
Hay un punto interesante que son las fotografías de grafitis. Si, como decíamos, el espacio es construcción social y jamás pura producción física, los grafitis son un elemento clave de la expresividad que permiten las ciudades, una muestra material de su cualidad social y, como afirma Lefebvre, política. En la medida en que el espacio es político porque en él se entrañan disputas de poder por su regulación, ocupación y, en definitiva, producción, los grafitis enfatizan ese punto crucial. Los que retrata Houweling son muy diversos y la selección no parece obedecer a un único tema. Allí aparecen textos políticos como “Terror de los dueños de casa”, “Paz”, “Paz para Vietnam”, “Viviendas más baratas ahora”, “No manden dinero a la OTAN”, “Basta de violación” “Manifestación para Cambodia 25 de agosto”, “Lea a La juventud roja” “Manifestación por Vietnam el 22 de diciembre”, “Ella está por llegar” (con el símbolo feminista), “No al flúor”. Además, fotografía carteles con el símbolo de la paz, que piden viviendas más baratas y el fin del patriarcado. Pareciera que Houweling busca juntar las voces diversas que componen en ese momento la historia la ciudad y su orientación ideológica. También incluye grafitis con voces de otra índole, como “Hijo de puta”, “Estamos locos”, “Enano”, “Mojado”, “Ajax” (el equipo de fútbol de Amsterdam) que completan el concierto de expresiones e ideas que conforman la ciudad.
Sin dudas, la materialidad común de la ciudad y la sensorialidad del amsterdamés son los ejes fundamentales de la obra de Houweling y nos permiten interpretar, ver ahí, no lo aurático, atemporal, sino lo específico de un momento y tiempo determinados, incluso si se trata de diferentes tiempos y experiencias. El fotógrafo capta con la cámara situaciones que, indefectiblemente, pueden cambiar y, de hecho, cambiaron. Un presente único, como todos los presentes.
ANA BUGNONE
Es Licenciada en Sociología y se doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora de Cultura y sociedad y del Taller de Sociología del Arte en la misma universidad. Investiga sobre procesos socio-culturales y artísticos.
ELFI BEIJERING
Es Licenciada en Análisis Cultural y en Estudios Latinoamericanos, también Magister en Estudios Latinoamericanos: Análisis cultural por la Universidad de Leiden (Países Bajos). Su tesis trató sobre la relación entre paisaje e identidad en las obras de Guimarães Rosa y Mia Couto.
ISSN: EN TRÁMITE
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina