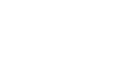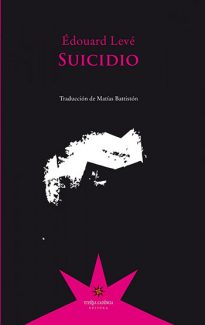Un hombre que viste atuendos inconfundiblemente indígenas vuelve por última vez a la comunidad a la que perteneció. Porque de ella fue arrancado de niño por hombres elegantes y mujeres blancas; porque ya había vuelto un par de veces, una, sobre todo, reconciliado al punto de que se lo nombra su autoridad; pero defrauda a los suyos y una asamblea tumultuosa decide su expulsión definitiva. En el presente de esta película, si es que hay algo así, la vuelta es para morir. Parte desde el Alto y atraviesa el altiplano. Mientras camina con paso seguro y cargando con una enorme máscara que mandó a hacer para la ocasión, ve y vemos segmentos de su vida. Porque este hombre quiso ser otro, dejar de ser indio para integrarse en cuerpo y alma a la vida moderna de su país que aquí es, sobre todo, la de una ciudad, La Paz. Tal desplazamiento -una conversión- no funcionó, mejor dicho, fue un desastre; por eso vuelve a la comunidad de la que escapó y que lo repudió, para morir.
La cuestión del pasaje entre culturas, o también de la transculturación, es quizás una de los temas más persistentes en la reflexión sobre nuestro continente. Una invariable se podría decir, una obsesión en pos de la construcción de cada una de nuestras naciones y culturas. Sobre ella ha escrito Ángel Rama, antes el cubano Fernando Ortiz y José María Arguedas, más atrás Sarmiento. Incluso a Borges, se sabe, le interesó pensar la atracción demoledora que ejerce una ciudad sobre un bárbaro, también la del desierto sobre una inglesa. Esta película de Jorge Sanjinés se agita por ese viento pesado. Pero, claro, el resultado es singular, no estaba anunciado en la obra de los escritores mencionados. Viene a subrayar que la transformación no sólo no se produce de manera feliz, sino que tampoco hay lugar para la síntesis, que incluso parece indeseable. Como si todo estuviera fijo, sin chances de ser otra cosa. Por eso ese hombre flaco y algo desgarbado, de piel oscura y nariz aguileña, vuelve a donde nació. Entiende, luego de intentar adaptarse de una y de otra manera a La Paz, que no le queda más que aceptar ser indio, que hacer definitivamente las paces con esa condición. De haber tenido éxito se habría convertido lisa y llanamente en una pieza al servicio de la dominación de los blancos y de los gringos, como también se los llama, de los militares y los políticos. Una vida pura pérdida.
¿Qué le ofrece la vida moderna a un indio que hace méritos para ser uno de los suyos? Un lugar oscuro en el ejército, muchas botellas de cerveza en la mesa más o menos enclenque de una chichería, patear puertas de opositores políticos como miembro de las fuerzas parapoliciales, entrar en chanchullos con políticos y abogados -esto si alcanza la intermediación con la comunidad, burlándola-, consumir ‘blanquita’, crear una penosa empresa de ataúdes, vivir solo. Eso: la soledad. En La nación clandestina no hay dudas de que no es más que esto. Podría ser también el lugar de “doméstica” en una casa de familia acomodada, como en Roma, la película de Cuarón y de Netflix, que se estrenó hace un año pero parece de otro siglo, uno que nunca existió, de higiénica resolución de tensiones centenarias. Para que haga servicios de pongo, mano de obra no remunerada, de muy niño lo prende una familia blanca a Sebastián, ése es su nombre. Aunque las promesas de la vida moderna no deslumbran en la película, tienen la suficiente fuerza para hacer que Sebastian Mamani, tal su nombre completo, decida cambiar su apellido por Maisman. Está seguro de que así, camino a la individuación, dejarán de verlo como a un indio.
Sólo hay un blanco que atraviesa el altiplano en esta película. Agitadísimo, corre más que camina porque lo persigue el ejército, pero también porque desconoce ese paisaje. Y viceversa. Es un estudiante, un dirigente universitario. Se cruza con Sebastián Mamani que vuelve; le explica su situación y le pide que le venda su poncho y su gorro en busca de disfraz. Para dar fe de que lo recompensará cuando termine la pesadilla, le cuenta que tiene departamento en La Paz, le ofrece el número de teléfono. “Yo también lucho por tus intereses” exclama el muchacho sacando del mazo una de las últimas cartas, la de la complicidad política e ideológica. “¿Por mis intereses?” replica incrédulo Sebastián Mamani cada vez más cerca de la muerte y la distancia entre dos hombres pocas veces pareció ser más ardua de zanjar. No lo ayuda pero tampoco lo delata cuando llega el ejército. Sigue la huida sin norte del estudiante y cuando los soldados están encima de él se topa con una india y un indio, grandes de edad, que sencillamente no lo entienden pues no comprenden su lengua. Es un diálogo imposible y la cámara participa de esa imposibilidad. Se preguntan en aymara la india y el indio -casi toda la película está hablada en esa lengua- qué le estará ocurriendo a ese muchacho. No se lamentan por no entenderlo, se retiran casi indiferentes. El estudiante -en una escena que ha resaltado Matías Farías en su escrito sobre José Martí en el libro Desierto y Nación del que es coautor con Guillermo Korn- desespera e insulta a los indios, poco después es asesinado por sus perseguidores. También él que quiso ser otro, sortear los límites de su color de piel y de su clase, fracasa para morir como uno de los suyos, aborreciendo a los indios. “No me entienden. ¡Indios de mierda!”
La madre llora al saber que Sebastián ha cambiado su apellido; su hermano y también su padre lo repudian cuando lo ven vestido de militar; la comunidad amenaza con molerlo a piedrazos luego de que acepta a sus espaldas, usufructuando su condición de autoridad, los planes de ayuda de los gringos, enemistándola con los ayllus vecinos que están en pie de guerra por sus derechos. Ante esta circunstancia, la madre lo desconoce, no será más su hijo. Basilia, su mujer, desoye sus reclamos para que lo acompañe en su último exilio, es que mucho más que a ese vínculo se debe a la comunidad. Muy lejos de la mansedumbre idílica del buen salvaje, los indios y las indias en La nación clandestina son ásperos, taxativos. Si se permite: más próximos a Milagro Sala en el 2013 que de la simple condición de víctimas. O, claro, cerca también de Evo Morales a quien en desgraciada declaración, pero necesaria por lo reveladora, Rita Segato nombra, casi en plan de denuncia, sindicalista y no verdadero indio, para después arremeter contra el “caciquismo” que también fue lo suyo. Las bestias negras del liberalismo, las de siempre. (Otra manera de la incomodidad, ya fuera de esta película de Sanjinés pero no de Insurgentes, la última película que filmó, la pone en palabras Álvaro García Linera, en conversación a punto de explotar con Svampa y Stefanoni en 2007: “Hay una lectura romántica y esencialista de ciertos indigenistas. Estas visiones de un mundo indígena con su propia cosmovisión, radicalmente opuesta a occidente, son típicas de indigenistas de último momento o fuertemente vinculados a ONGs (…) En el fondo, todos quieren ser modernos. Los sublevados de Felipe Quispe, en 2000, pedían tractores e Internet. Esto no implica el abandono de sus lógicas organizativas, y se ve en las prácticas económicas indígenas.”) Sebastián Maisman o Mamani está tensado entre dos fuerzas, entre una nación y otra. Sí, ambas son potentes, porque de otra manera no se entendería la atracción que ejerce la ciudad y la vida moderna. Pero sólo una es justa.
El mestizo fue la síntesis anhelada y tal condición, más que una cuestión de sangre, es una posición cultural y política. En la película de Sanjinés ese lugar se desploma, queda vacío por inconsistente. Todo está dispuesto para la lucha y hay dos frente a frente. Salvo que estemos interpretando algo mal, el presente esquivo en el que ocurre La nación clandestina es el del año 1979, momento de grandes luchas populares en las que se manifiesta como pocas veces la alianza obrera -minera- y campesina, es decir, indígena. Señal de que no quedan ni cenizas del pacto militar-campesino del general Barrientos que, entre otras cosas, había sofocado la intentona del Che. En noviembre de 1979 las masas llegan al punto más alto de la lucha, se hacen cargo de la lucha democrática e impiden un nuevo golpe de Estado. René Zavaleta Mercado ha escrito al respecto uno de sus textos más brillantes. Se movilizan masivamente las comunidades, llevan whipalas, banderas rojas, también se detecta una boliviana. Gritan por Tupac Katari y por Bartolina Sisa. Es en ese “instante de peligro” que Maisman vuelve a ser Mamani y pide permiso para morir en su comunidad. Tan contundente es en esta película el fracaso de las alternativas reformistas, que el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que estuvo a la cabeza de la revolución de 1952 y que colocó al mestizo en el centro de su proyecto de nación, sólo es revindicado por el soldado Sebastián Maisman cuando quiere convencer a los suyos que entreguen las armas que guardan en defensa de su poder. Infructuosamente por cierto. No sabemos qué pensara Silvia Rivera Cusicanqui sobre esta película de Sanjinés -la última, Insurgentes, seguro le disgustó y mucho-, pero en la dedicatoria para un trabajo suyo se lee algo parecido: “A mi padre, Carlos Alfredo Rivera (†), cochabambino de ñeq’e que no se dejó tentar por el MNR.” En Insurgentes, que es de 2012, tampoco hay lugar para el MNR ni para los mineros en armas de la COB. Solo la presencia de Gualberto Villaroel, “el presidente colgado” en 1946 por una multitud de clase media y mestiza, interrumpe muy brevemente la narración de la historia de Bolivia desde la exclusiva posición de los indios. De la larguísima presencia de la nación clandestina, que es sobre todo resistencia y sólo pasa a ser hegemónica luego de las guerras del agua y del gas, de esto da cuenta Insurgentes, con didactismo imprescindible. El teleférico que acerca al Alto con La Paz permite que se crucen Bartolina Sisa, Tupak Katari, Pablo Zarate Willka y Evo Morales.
La nación clandestina fue filmada en los últimos años de la década de 1980, para estrenarse en 1989. En Bolivia y en algunos festivales que la reconocieron; en la Argentina no se vio. A este punto teníamos que llegar: mientras todo indica la derrota de lo que se había opuesto al capitalismo y al burgués, esta película disuena. Como dijo Hugo Chávez que disonaba en esa hora el Caracazo. Ya que el cine de uno y de otro viene de los sesenta, digamos que mientras Solanas en Sur (1988) derrama melancolía y en El exilio de Gardel (1986) hace que sus personajes reclamen por un país “en que pueda ser yo” o “en que valga tu opinión”, a Sanjinés se le ocurre esto otro. No es que Bolivia desconociera la derrota de esa coyuntura: la llamada “marcha por la vida” de los mineros de agosto de 1986 señala la situación exánime de esa clase; cierra un ciclo, es “la muerte de la condición obrera del siglo XX” (García Linera). El tiempo profundo del altiplano, digámoslo así, permite que Sanjinés vea un relevo en el protagonismo popular, que no le haga caso ni por un segundo al “fin de la historia”. Mientras el neoliberalismo tira la casa por la ventana de la alegría por los triunfos que no para de cosechar, La nación clandestina es una película sobre el poder popular. De ayer, de hoy y de mañana.
Llega Sebastián Mamani a la comunidad en la que nació. Pide permiso para ejecutar un ritual que conoció de muy chico. Es el Tata Danzante, un baile que se prolonga hasta terminar con la muerte de quien lo ejecuta. Casi nadie lo recuerda porque ha caído en desuso. Para ese trance era la máscara. Mientras comienza a bailar llegan los indios y las indias que la comunidad había enviado a luchar junto con los mineros. Traen consigo varios muertos y entienden que es una falta de respeto que, ante tal desgracia, se dance y que el bailarín sea nada más y nada menos que Sebastián, un repudiado. Interviene un anciano para explicar el significado de lo que están viendo y para convencer que hay que dejarlo morir de este modo, para que expíe sus culpas. Finalmente, la vida de Sebastián se ofrece en sacrificio, es útil para la comunidad. Sólo una vez muerto vive en paz con ella. Ha torcido el camino de la nuda vida. En la coyuntura en que la vida individual se alza como el bien supremo, esta película lanza esto otro.
Los límites que son de la época -¿o a esta altura deberíamos decir de toda época?- impidieron que esta nación salga definitivamente de la clandestinidad. Límites materializados en fuerzas sociales e históricas que no hubo cómo desarticular de una vez y para siempre, cosa que hasta nuevo aviso -¿habrá tal cosa?-, afectó y seguirá afectando aquí y allá. Vuelta a ver desde el tembladeral de nuestro presente continental, La nación clandestina nos recuerda la potencia de la fuerza indígena y popular; advierte y anticipa que, aun desalojada del gobierno de un Estado que no logró transformar por completo, no se desfibrará jamás. Sería como desteñir a la noche, como doblegarla hasta dejarla sin resto. Cita Sergio Almaraz Paz, en su libro Réquiem para una república, a Camus: “Para sacar de la decadencia de las revoluciones lecciones necesarias, es preciso sufrir con ellas, no alegrarse por su decadencia.” Escribía Almaraz Paz sobre la del ’52, a la que aún con prevenciones y advirtiendo sus costillas flacas, en nada parecidas a las de la que hoy nos desvela, se sumó enterito, porque “la historia no es un escaparate” del que uno puede elegir la revolución que más le gusta.
JAVIER TRÍMBOLI
Es profesor en la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). Su último libro es Sublunar. Entre el kirchnerismo y la revolución (2017).
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina