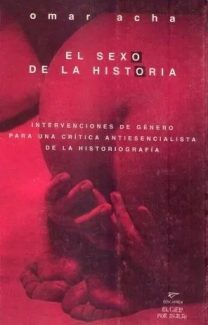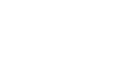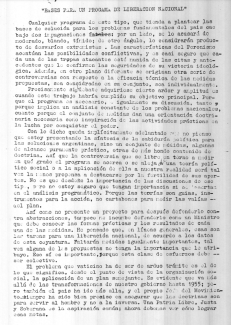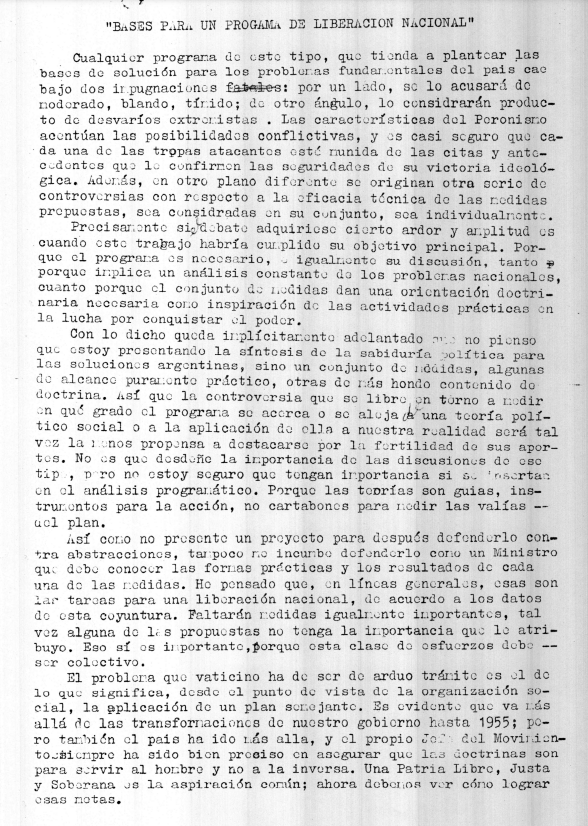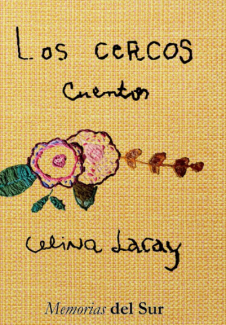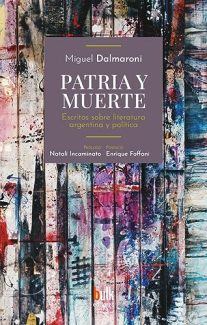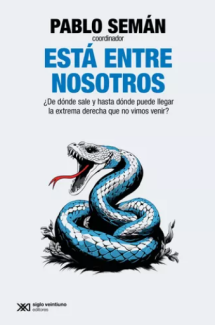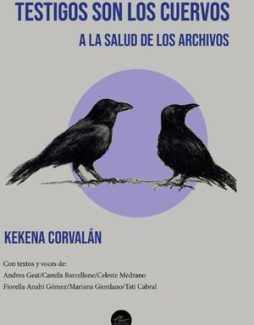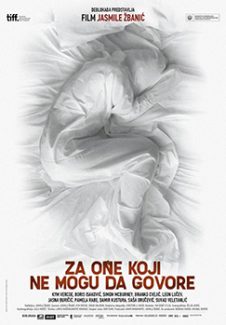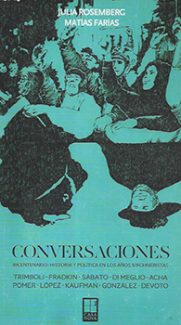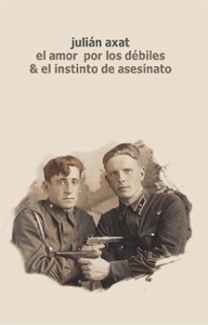En el 2000 se publicó un libro de historia, teoría y política, que veinte años después presenta discusiones completamente actuales, a las que probablemente nos acerquemos más hoy que ayer, gracias al avance del feminismo. Aclaro de antemano, no es un libro de playa, no es un libro sencillo y rápido. Es un libro espeso, sobre todo si no se tiene mucha noción de psicoanálisis o de discusiones de género. Llegué al libro porque el nombre es provocador: “El sexo de la historia”, lo tituló Omar Acha. Funciona perfectamente como un estado de la cuestión sobre la relación entre género e historiografía, donde el autor hace análisis y propone posibles soluciones. Si bien el libro busca debatir hacia el interior de la historiografía argentina, Acha bucea por diferentes debates y dialoga con corrientes foráneas para, en el último capítulo, dedicarse a nuestro país particularmente.
La invitación primera que nos hace el autor está vinculada con la necesidad de desencializar: “Intervenciones de género para una crítica antiesencialista de la historiografía” es el subtítulo del texto. Se sostiene un antiesencialismo radical en el libro que apunta a desnaturalizar ideas que operan en la producción de conocimiento. Desencializar, en el libro, implica develar el hecho de que no hay una esencia en las ‘cosas’. El procedimiento de análisis crítico necesario para develar esto es el de deconstrucción. Como ejercicio para desencializar las nociones de ‘hombre’ y ‘mujer’, Acha recurre a una crítica de las retóricas de masculinidad en Freud, y a través de la historización del ano va desarmando el esquema binario hombre / mujer que la historiografía da por sentado, invariable y natural. Es válido preguntarse ¿qué pito toca el culo en todo esto? Acha nos recuerda que la cultura es condición de posibilidad de formación de los cuerpos e históricamente la vinculación entre identidad narrativa e identidad sexual se nos ha presentado con relatos mediados por el falocentrismo: conquista, monta, gloria: pene. La historiografía, nos dice Acha, ha dado por sentado mucho cuando nos habla de ‘hombres’. El ano se ha construido como ‘lo oprobioso’, la vagina como lo ‘pasivo’, el falo como lo adorado; y parece que la virilidad fálica no puede coexistir bien con la erogeneidad anal, no en la historiografía. Elevado su poder simbólico, el pene llegó a representar lo viril, lo público, lo bélico, lo político. Con este esquema, la sexualidad falo-ginocéntrica (heterosexual y binaria) funciona como objeto tácito de la historiografía y eso no es discutido sino asumido. El autor denuncia una mala conciencia de quienes no dejan de experimentar los múltiples modos de la sexualidad pero, a la hora de practicar la historiografía, niegan temas de sus experiencias vitales y extienden esta represión a sus objetos de conocimiento en nombre de la ‘imparcialidad’.
Uno de los debates que se abren en el libro es la relación que existe entre sexo y género. La posición hegemónica en Argentina -dice Acha- es la de Simone de Beauvoir, que da por sentado que la constitución corporal es pre-cultural. Así, se supone el orden natural del sexo y el cultural-socio-político del género. Acha sostiene que no siempre existió una tal división binaria de los sexos que implicara las exclusiones hoy existentes. La distinción sexo – género es equivocada a los ojos de este autor y es funcional a la supremacía masculina, garantizada por una opinión que subordina los cuerpos, maniata los anos y exalta los penes penetrando las -pasivas- vaginas. Mientras de Beauvoir da por sentado que la constitución corporal es precultural -el sexo es una base biológica que distingue hembras de machos-; Acha sostiene que los cuerpos son formados como cuerpos en la cultura, o sea que la interpretación funciona como pre-estructura de la formación corporal. El sexo no existe fuera de las condiciones sociales y culturales donde se encuentra y, si bien hay diferencias biológicas innegables entre los cuerpos, lo determinante en la organización social es el significado y la valoración de esas diferencias; cómo se las interpreta y cómo se las vive. Acha nos dice que es inexcusable desarrollar un concepto de género que opere con radicalidad sobre la historiografía y las ciencias sociales, así como operan y han operado conceptos como el de raza o clase.
Este libro es un defensor de la teorización. Sostiene la necesidad de teorizar para no caer en la trampa positivista del empirismo que considera como ‘cosas’ a subjetividades y procesos, sobre los que hacemos la investigación histórica. Nos invita a reemplazar la objetividad positivista por una ‘verdad’ basada en una práctica historiadora que contenga una pluralidad de opiniones enfrentadas en términos de racionalidad y plausibilidad de los argumentos para justificar las interpretaciones históricas. El autor entiende que no podemos evitar el carácter situado del conocimiento: como del perspectivismo no podemos huir, hay que reconocerlo como una condición y no como un error. En este sentido, propone superar la ilusión objetivista con una ‘racionalidad científico hermenéutica’, que conjugue la parcialidad necesaria de la práctica, con una cientificidad que articule la intención política detrás de la tarea historiadora. Uno de los conceptos articuladores centrales, sostiene el autor, tiene que ser el de género, sobre todo si consideramos género como lo hace Scott desde la teoría estructuralista del lenguaje: “forma primaria de relaciones de poder significantes”. La teorización que Acha defiende a capa y espada es la que permite descubrir los velos ideológicos de la Historia tradicional y todos los supuestos que los sustentan. El empirismo ha sido funcional a la reproducción de una academia androcéntrica y homofóbica, denuncia el autor. En este sentido, la categoría de género es útil para develar que las representaciones genéricas funcionan como modos de asignación de jerarquías y tipos de relaciones, sin que se extienda a la construcción cultural de los cuerpos. La perspectiva de género muestra la instancia real de articulación de relaciones humanas y sociales entre los géneros.
La perspectiva post estructuralista es introducida desde la obra de Joan Scott, a la cual dedica un capítulo completo. A lo largo de este capítulo se insiste en el esencialismo que subsume la idea de ‘mujer’ y se tensiona la idea de una posible historia de mujeres que suplemente la historia ya escrita ¿Por qué no ‘agregar’ a las mujeres que faltan si la Historia ya está escrita? Por el hecho de que la historia de las mujeres rompe con la unidad ficticia de una Historia que se devela necesariamente parcial, por ende, no objetiva; más allá de que la historiografía ha hecho gala tradicionalmente de tal objetividad basada en el tratamiento metódico de las fuentes.
Fue el post estructuralismo el que influyó en la labor de Scott y el que hizo que cambiara la pregunta sobre el ¿qué? por la del ¿cómo? Mientras el qué pregunta por la esencia de las ‘cosas’, el cómo permite historizar y develar que no hay una autenticidad o entidad uniforme e invariable. Acha nos trae a colación una crítica interesantísima que hace Scott a Thompson a raíz de su ‘gender blindness’ en ‘The Making of the English Working Class’. Scott, además de resaltar el hecho de que el historiador inglés no se pregunta por la vivencia de las mujeres, critica la noción misma de ‘experiencia’ con la que trabaja Thompson. Ella niega que la experiencia provenga de una subjetividad previa a la existencia histórica que este concepto expresaría. O sea, ésta es un producto de subjetividades que no preexisten a su ocurrencia. La experiencia, dice Scott y replica Acha, no es la expansión de una subjetividad previa sino la historia de su formación. Entendamos que las identidades no son una cosa, así como la experiencia no es la expresión de una subjetividad que estaba dada sino la historia de la formación de esta subjetividad.
Mientras Scott nos propone alejarnos del marxismo y del psicoanálisis, del primero por un reduccionismo económico y del segundo por pensar la subjetividad en términos individuales, Acha intenta rescatar herramientas útiles de estas dos teorías. El libro funciona como ‘crítica no reactiva’ al marxismo donde el autor busca rescatar las motivaciones políticas emancipadoras que lo vieron nacer y sus herramientas más útiles, pero nos dice que debe dejar de aspirar a ser un monismo interpretativo. La jerarquización en términos de clase como factor determinante del proceso histórico ha hecho sistema con una representación masculinizada de la clase obrera como sujeto; aquí Acha repite la crítica de Scott a Thompson. La historia elaborada con instrumental marxista se ha atenido a temas y preferencias particularmente similares a la historiografía tradicional. El marxismo debe olvidar toda pretensión de hegemonía a priori en la comprensión de la realidad porque es preciso reconocer otros planos no económicos de esta realidad. Dentro de los inconvenientes que hay en la relación marxismo / género es evidente la incomodidad generada por el concepto marxista de materia. Es aquí donde entra la crítica de Judith Butler, quien plantea la imposibilidad de recurrir a la materialidad como instancia previa a la cultura y el lenguaje. El concepto de materia no implica una evidencia empírica sino que es una construcción histórica, ‘no hay materia, sino materialización’, dice Butler.
Una interpretación como la que propone Acha exigiría una aproximación plural (pero no ecléctica) a la realidad, que debe ser criticada desde el enfoque lacaniano del registro de lo real. Este enfoque complementaría las nociones totalizantes que subyacen en el marxismo y en el post estructuralismo, según Omar Acha, y ayudaría a llamar la atención sobre la irreducibilidad de los ‘objetos’ del ‘mundo’ al lenguaje, previniendo la ilusión idealista de la unidad entre objeto de conocimiento y objeto real, y afirmando la diferencia ontológica del objeto de estudio respecto de sus interpretaciones a las cuales tal objeto es irreducible. Desde su perspectiva, el diálogo de la teoría de género con el marxismo y el psicoanálisis es necesario si queremos no absolutizar el lenguaje como mundo. De este modo, teorías no necesariamente traducibles entre sí pueden articularse críticamente para describir los procesos de formación de la realidad. Entonces, este autor nos propone buscar una ‘articulación crítica’ como condición de superación imposible de las diferencias entre la teoría post estructuralista de género y el marxismo.
Todo este recorte de ideas y debates que presenta el autor de forma muy ordenada, bien documentada y comentada, tienen como objetivo político explícito hacer tabla rasa con la historiografía patriarcal que hemos heredado. El deseo que subyace este trabajo es colaborar a la creación de una conciencia histórica vinculada a intereses emancipatorios. La historia de género es uno de los modos de construir un tipo de práctica historiadora con mayores ambiciones que las de la sedicente profesionalización. El libro busca superar el desafío de que las historias inconformistas no se conviertan en una rama del árbol del saber académico. Lo más interesante del libro es que propone deconstruir lo naturalizado, reclamando la transformación de los paradigmas disciplinares de la historiografía, e invitando a ver qué nos puede decir la historia de género sobre nuestras propias vidas.
CATALINA HERNÁNDEZ
Estudiante del profesorado en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, feminista y patagónica.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina