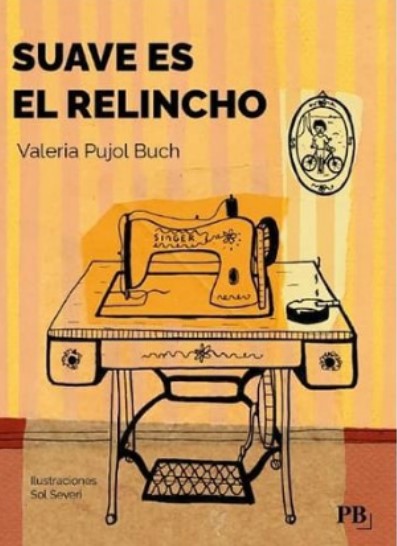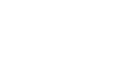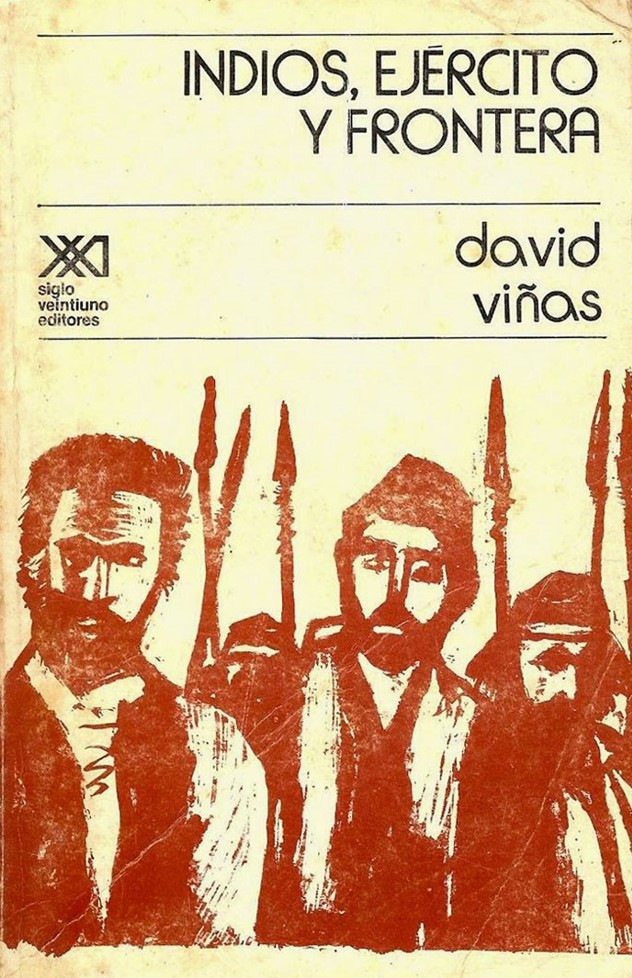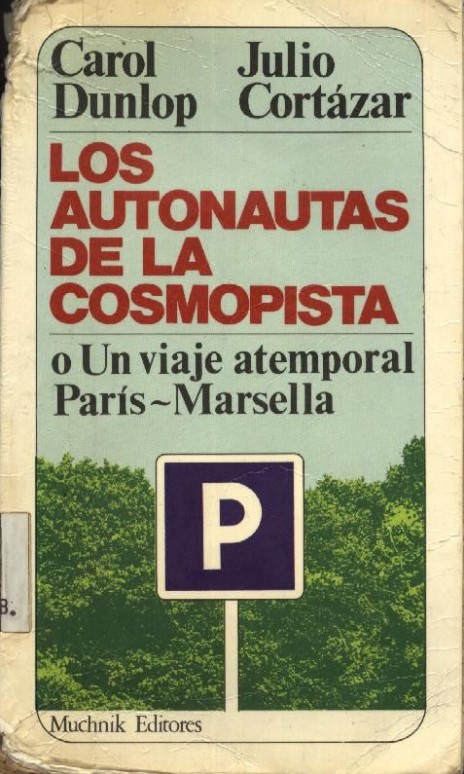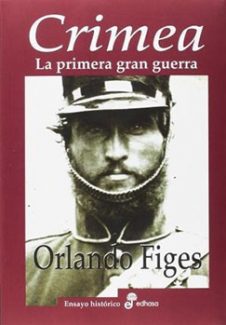I.
El 28 de junio de 2021, hace ya más de un año, Lauren Berlant falleció luego de pelear contra una terrible enfermedad. Un tiempo después, Sara Ahmed publicó una carta en su blog feministkilljoys en conmemoración de Lauren. No fue (solo) una carta de despedida, ni un homenaje a su trayectoria, sino una reflexión sobre el vínculo que las unió durante más de veinte años. Una reflexión que tomó la forma de un ejercicio de memoria y puso de relieve lo que implicaba la pérdida de una compañera y de una referente político-intelectual: una marca, una herida abierta, un quiebre en la brújula de la tarea de la crítica. “¿Qué ocurre cuando la persona que perdés es aquella que mejor puede describir esa pérdida para vos?”, señala Ahmed al inicio de su carta, restaurando esa inconmensurable habilidad de Lauren para construir el haz de las palabras adecuadas sobre las superficies que deja una herida.
Lauren Berlant y Sara Ahmed son (y han sido) reconocidas investigadoras, docentes y activistas feministas que han desarrollado su tarea en el campo de la crítica cultural y de la teoría de los afectos. Ahmed fue profesora de Estudios Culturales en Goldsmiths, en la Universidad de Londres, y directora del Centro de Investigaciones Feministas. Berlant, fue docente en las áreas de Género y Literatura en la Universidad de Chicago, desde 1984. Asimismo, sus intervenciones públicas han ido mucho más allá de la academia y se han convertido en referentes político-intelectuales del movimiento feminista y queer en Estados Unidos y Gran Bretaña.
En este texto, no nos ocuparemos de hacer un análisis de los enormes aportes de Ahmed y Berlant al campo de la crítica cultural y política. Para ello, se pueden consultar los diferentes trabajos de Cecilia Macón (2014; 2020), de Helena López (2014, 2015) y de Mariela Solana y Cecilia Macón (2015), entre otros. También, la entrevista que Magalí Haber le hiciera a Berlant (2020) resulta una contribución importante para comprender el trabajo de la autora. Aquí, se trata de hacer una breve reflexión acerca de la carta que Ahmed escribió con motivo de la muerte de Berlant y contribuir con una lectura sobre la memoria, el duelo, los afectos y las formas de comprender el vínculo feminista y los distintos trazos en común de la vida de colegas y compañeras dentro (y fuera) del campo de la academia.
Desde allí, Sara propone una reconstrucción íntima y, por tanto, pública y profundamente política de su biografía y de sus encuentros con Lauren. Justamente, (lo) íntimo y (lo) público ha sido una de las articulaciones conceptuales más relevantes en la teoría de Berlant. Así, referir al o a lo “público íntimo” (o “intimate pubilc”), en tanto “espacio de mediación en lo que lo personal es refractado a través de lo general”, como lo definió en The Female Complaint (Berlant, 2008, citado en Macón, 2020, p. 11), le permite a Sara colaborar en la construcción de una escena de contacto útil para esta meditación sobre el duelo. Ahmed, entonces, encuadra una trama que evidencia los cruces, los diálogos, las tensiones y, ante todo, la potencia de la práctica político-intelectual cuando se la propone como una tarea feminista sobre todos los órdenes de la vida.
Sara no tiene palabras para nombrar la pérdida de Lauren, pero las encuentra en la memoria de su experiencia con ella. “No tener palabras es también poner palabras, apuntando hacia algo, conectándonos con alguien”. En esa memoria, o reverberación para usar las palabras de Berlant y Stewart (2019), es donde se funde el despliegue de la carta. En efecto, un “trabajo de memoria” (recuperando el clásico aporte de Elizabeth Jelin, tan pertinente para este vínculo) puede ser una forma de la reverberación; o bien, un “trabajo de traducción”, como señaló Ahmed (2015), en la medida en que nos permite comprender que la ausencia de palabras también puede ser una forma de escucharlas desmontadas, tardías, como si estuvieran desincronizadas o viniesen desde lo lejos; precisamente eso, una reverberación.
En este punto, la carta alude al recuerdo de la primera vez que Sara Ahmed leyó el nombre de Lauren Berlant, allá por mediados de los años noventa, cuando una colega, Sarah Franklin, le acercó una copia de una convocatoria a un dossier (un CFP o un “call for papers”) impulsado por Lauren. El encuentro entre Sarah, Sara y Lauren efectivamente constituye una escena de contacto en la carta: Sara Franklin, investigadora y docente feminista, se convirtió luego en la compañera de vida de Sara Ahmed. El nombre de Lauren allí inscripto es entonces un gesto en esa complicidad amorosa. Y lo hace explícito: “vos [Lauren] estuviste merodeando durante ese devenir”, en referencia a ese encuentro afectivo. ¿Cuánto de esa potencia de la segunda persona del singular (ese vos, ese tú) nos interpela y nos incluye en esa escena? Pareciera revelarse allí un intencionado reconocimiento múltiple: Ahmed le habla a Lauren pero, en el pacto de lectura, quienes leemos también nos vemos aludidos por esa voz (y ese vos); al mismo tiempo que suscita esa referencia amorosa a su compañera, Sarah Franklin.
Ahmed, por entonces una joven investigadora feminista, recientemente graduada del programa de doctorado del Centro de Teoría Crítica y Cultural de la Universidad de Cardiff y buscando abrirse paso en el mundo académico de Gran Bretaña, le escribió un mail para participar del dossier y le propuso un artículo sobre el cruce entre intimidad y autobiografía, muy vinculado a su libro Strange Encounters (2000). Pero la respuesta de Lauren no cumplió con las expectativas de Sara: “no puedo recordar exactamente las palabras que usaste, pero fue algo así: -resulta bastante obvio un acercamiento a la intimidad a través de la autobiografía”, con un sutil énfasis en ese adjetivo, obvio, que le asignaba un tono crítico e impugnatorio. Siguieron, tal como lo recuerda, una serie de intercambios un tanto tensos entre las colegas que, en algún punto, permitieron confluir en preocupaciones teóricas y epistemológicas comunes sobre cómo abordar problemas en el campo de la crítica cultural.
II.
A partir de entonces, la voz temblorosa de Sara recuerda los intercambios posteriores con Lauren, los cálidos encuentros y conversaciones, así como también las diversas tensiones que enredaron la atmósfera de sus diálogos. La obra de ambas tiene la particularidad de poder leerse como un testimonio de esos cruces, como un archivo afectivo que pone en evidencia cómo esa intimidad fue vivida y asumida. Sara subraya permanentemente estas referencias cruzadas donde las palabras de una se vislumbran en la obra de la otra, no sólo como un registro de la intimidad sino también como un posicionamiento respecto a la política de citación. En este punto, la cita deja de ser comprendida como una mera exigencia académica para asumirse como una tarea que visibiliza un reconocimiento, una marca de la escucha atenta. En otras palabras, citar es una práctica de ubicación, de delimitación de coordenadas que orienta el modo en que nos vinculamos con la tarea y con lxs colegas en un determinado territorio de saber. Por tanto, estas mutuas referencias, también ampliadas a otras autoras, recomponen el mapa de un vínculo y de una trama de voces con preocupaciones comunes.
Aquí resuenan las palabras de Arlette Farge respecto al uso y a los peligros de la cita. “La cita jamás puede ser una prueba”, sugiere la historiadora francesa; es decir, no puede ser (únicamente) una prueba de lectura, una prueba de conocimiento ni una prueba ante un/x otrx que, en tanto tal, asume el lugar de evaluador/x. Señala Farge que “la cita debería responder a un trabajo de incrustación” (1989, p. 59), o de montaje podríamos decir, precisamente porque toma sentido en la medida en que forma parte de un encadenamiento. Para estas autoras, relocalizar las palabras ajenas es una forma de aludir a esa escena compartida de enunciación y de pronunciar los nombres que la componen, Sara, Lauren, Sarah. Nuevamente, las reverberaciones de la práctica intelectual.
Ahmed al rastrear sus diálogos y tensiones teóricas con Lauren las vuelve parte de su duelo. En la carta, recuerda que Berlant refirió críticamente a su trabajo en El Optimismo Cruel (2011) [2020] y la posicionó entre las teóricas más interesadas en la cuestión de las “emociones” que en la de los “afectos”. Una inscripción de la que la misma Ahmed ha intentado desplazarse frecuentemente, tal como lo explicitó en la introducción de La política cultural de las emociones (2004) [2015], sobre todo, con el concepto de “economías afectivas”. En ese sentido, la segunda edición del libro incorporó una réplica al argumento de Berlant, puntualizando no sólo en esa crítica, sino también redoblando la apuesta y marcando su profundo interés en objetos de estudio que, en la jerga de esta teoría, podrían enmarcarse en esas indagaciones sobre “lo afectivo” o en lo que resulta difícil de codificar en una superficie discursiva.
Entre esos objetos, Ahmed propuso más tarde la idea de “promesa” (de felicidad) entrecruzada, a nuestro entender, con la de “optimismo” (cruel), ambos conceptos fundamentales para comprender las nuevas formas de vulnerabilidad y precariedad en el marco del neoliberalismo y, específicamente, las condiciones del ascenso de Trump en Estados Unidos. En este punto y parafraseando a las autoras, podríamos preguntarnos: ¿cuáles han sido esas “formas de apego” que han mantenido a ciertos individuos vinculados con determinados discursos, representaciones, fantasías y expectativas de vida, que no han hecho más que ocasionarles una profundización en sus experiencias de opresión y vulnerabilidad? Según Berlant: “una relación de optimismo cruel (…) que se establece cuando eso mismo que deseamos obstaculiza nuestra prosperidad. Puede ser la comida, una forma de amor, una fantasía de la buena vida o un proyecto político” (2020, p. 19). O, según Ahmed, “una promesa de felicidad” pensada desde su condición directiva, como un mandato a seguir, cuando “la felicidad se convierte en un punto final (…), de modo similar al de la expresión porque sí” (2019, p. 415).
En este mismo diálogo cruzado, se puede trazar también la reciente conceptualización de Ahmed sobre la queja (o “complaint”) y de Berlant, sobre la molestia o la inconveniencia (“inconvenience”). Justamente, durante el proceso de escritura de Complaint! (2021), Sara recuerda el último encuentro en persona con Lauren. Fue en Chicago en el año 2015. Se reunieron en la peluquería y luego pasaron un buen rato juntas. Allí le contó sobre los pormenores de aquella escritura y del modo que había surgido como parte de su experiencia con un grupo de estudiantes que habían iniciado una queja colectiva para denunciar el abuso sexual en la universidad. También le comentó que el compromiso asumido ante las activistas la llevó a renunciar a su cargo en la institución. Por tal motivo, Sara ha intentado no sólo poner en evidencia la violencia de género inherente a las instituciones sino también dar una respuesta pública frente a ella.
Berlant también ha tomado a la queja como un motivo de teorización en su libro The Female Complaint, el último trabajo de su trilogía sobre la sentimentalidad nacional norteamericana, compuesto además por The Anatomy of National Fantasy: Howthorne, Utopia and Everyday Life (1991) y The Quieen of America Goes to Washington (1997). Ahmed lo ha tenido como una referencia pero, en su caso, se ha orientado por un abordaje desde un lugar diferente: para Sara, Complaint!, más que un “género” o una “teorización”, ha sido un objeto de trabajo concreto y material, una respuesta colectiva a una situación de violencia de género contra estudiantes. “Ellas [las víctimas] fueron mis teóricas”, le dice a Berlant, marcando cierta distancia con su trabajo. “En mi caso, se trata menos de una queja femenina que de una queja feminista”, le señala Ahmed. Así se lo comentó en un mail un tiempo después y la respuesta de Berlant fue contundente e interpelatoria: “Entiendo que lo que me decís es que apenas pensás con la idea de queja femenina. Es una pena para mí porque hemos sido interlocutoras por tanto tiempo. Deberíamos entrevistarnos una a la otra, como en los viejos tiempos. ¿Te gustaría?” Ahmed admite que fue triste escuchar ese “una pena para mí” pero lo comprendió como tal, como una invitación a continuar sus diálogos. Un diálogo es precisamente eso, “una forma de estar en una intimidad”, señala.
Se trata precisamente de estar en diálogo, “in dialogue”, tal como reza el título de la carta. Al reconstruir estas escenas, Ahmed rescata esa forma de configurar marcos de escucha para comprender y hacerse cargo de las circunstancias que rodean a los vínculos, circunstancias de las que justamente son (y somos) parte. En este punto, Sara propone construir una escucha feminista (“a feminist ear”) para evitar el juicio y atender tanto al contenido como a la constelación alrededor de las interpelaciones: ¿qué dicen? ¿qué nos dicen sobre nosotrxs? ¿sobre lo que ocurre y ha ocurrido? ¿qué puedo hacer con ello? Una escucha atenta y genuina, sin por ello, condescendiente y autocomplaciente; una escucha que reconoce en su agencia a quien la pronuncia y responde.
Así lo recuerda: “Mirando hacia atrás, gracias a tu presencia cercana, pude ver cuánto de mi propio trabajo sobre las emociones y los afectos fue contribuido por el hecho de haber estado en diálogo con vos”
Ahmed escribe con un profundo dolor pero sin romper en llantos. Necesita así hacerlo para construir su duelo y reflexionar sobre su vínculo con Lauren, en tanto colegas y, sin decirlo, en tanto amigas, o al menos asumiendo alguna forma de la amistad. Y, en ese sentido, tanto las escenas de reconocimiento y complicidad como las incomodidades y las tensiones constituyen formas de habitar esa relación amistosa; en palabras de Ahmed, “estar en una relación, como me enseñaste, es la alegría (también la incomodidad) de estar con alguien que no es una”.
III.
En esta forma de elaborar el duelo, Sara Ahmed también señala que “la gratitud puede estar cerca del dolor” y puede traducirse “en una sensación de cuánto alguien nos da” pero también en “una sensación de cuánto podrías perder; podrías perder y efectivamente perdés”. Según la autora, esa gratitud, cuando se toca con el dolor, configura una medida de la pérdida pero también una forma de reactualizar esa marca. En otras palabras, es el signo de una relación que nos ha conmovido y nos ha permitido crecer en un sentido integral, adoptar nuevas habilidades, aguzar la mirada, perfeccionar nuestras preguntas; puede ser tal vez una referencia de que hemos cambiado nuestra posición o fortalecido el terreno de nuestro sendero intelectual, personal y político.
El duelo, siguiendo a Ahmed, implica una política del dolor que no debiera intentar “dejar ir” al objeto perdido, como afirmara Freud en sus tesis sobre el duelo y la melancolía, sino que impulse el deseo de mantener vivo el vínculo con aquello que se pierde. No hay vocación de distanciamiento, hay un acto afectivo de aproximación. Y en ese acto, la pérdida vislumbra “el reconocimiento de la deseabilidad de lo que se tuvo alguna vez: quizás tenemos que amar para perder” (Ahmed, 2015, p. 240).
Gratitud, reconocimiento y pérdida. Una tríada que Ahmed inscribe en su recuerdo de Berlant. También rememora una vieja pregunta de su colega sobre la cuestión del amor: “Soy una teórica del amor, ¿cómo ocurrió eso?”, a lo que Sara responde de manera encriptada, como si fuese parte de un código que sólo Lauren pudiera comprender: “una teórica del amor, o una teórica amorosa, una teórica sobre el amor, la pérdida y las relaciones que culminan en lugares inesperados”. Una respuesta actual a un viejo interrogante pero también una réplica que modifica aquella pregunta, la reinterpreta, la vuelve presente. Y lo hace intentando reinstaurar una concepción del amor alejada de las ideas románticas e idílicas. En todo caso, se acerca bastante a la concepción de Eve Sedgwick (1998) y de Judith Butler (2007) sobre el amor: el amor nos permite dudar, más que construir certezas; el amor nos vuelve impropios en nuestra experiencia. Abre preguntas, incomodidades, interpelaciones. Pero, sobre todo, Ahmed se hace eco de la perspectiva de Berlant respecto al amor. En “A properly political concept of love” (2011), Lauren revisa críticamente la “teoría del amor” de Michael Hardt y sugiere que lo “políticamente apropiado” del concepto de amor es, precisamente, su “impropiedad”: una experiencia, una forma de apego, que se presenta “sin garantías” y sin definiciones apriorísticas.
IV.
La rememoración sobre su vínculo con Lauren Berlant, además de un “trabajo de memoria”, es una suerte de apunte pedagógico sobre la tarea de la crítica que va mucho más allá de la desarrollada en la academia. Como señalamos al principio, si la obra de ambas podía recorrerse siguiendo un conjunto de pistas entrecruzadas del acervo de sus discusiones, las lecciones que Sara reconoce de Lauren en la carta también forman parte de ese archivo común. En ese sentido, para quienes la leemos en esta clave, se nos revelan elementos de un proyecto pedagógico útil para la tarea intelectual y para la vida en ese territorio. Es habitual encontrar estas referencias y recursos en la obra de Ahmed: sus trabajos suelen estar poblados de lecciones y aprendizajes, expresados a partir de citas y reconocimientos explícitos o de “kits” para desenvolverse en la esfera personal, política e intelectual; o, en sus palabras, para “vivir una vida feminista”.
Efectivamente la cuestión pedagógica atraviesa toda la carta. Entre los numerosos pasajes que refieren al tema podemos destacar aquella enseñanza orientada a valorar las estrategias que se ponen en práctica para “salir del paso” cuando nos encontramos confundidxs; o la lección acerca de cómo posicionarse para desarrollar una descripción sobre lo que ocurre: “Sí, me enseñaste cómo describir lo que está ocurriendo, la actividad habitual de la vida; cómo advertir lo que, tal vez, importe a medida que se desarrolla, un desdoblamiento como una forma sostener algo de manera ligera”. Una lección, como señala Ahmed, que abarca a todas las formas de producción, “a todo aquello que creamos” y que por tanto “es frágil porque lo necesitamos para sobrevivir”
La confusión, la fragilidad, la supervivencia; todas estas experiencias se vuelven objetos de la reflexión, sobre los que se debe hacer y decir algo, pero abjurando de los manuales, de la clase magistral y de los modos canónicos (o patriarcales) de pensar. Son, por el contrario, lecciones que no pueden separarse de quienes las compartió y, por eso mismo, se vuelven parte de una pedagogía feminista de la memoria. Son las enseñanzas aprendidas en una escena de contacto, con alguien que nos conmovió y que nos reveló que la fragilidad es una condición inseparable de cómo nos asumimos sujetos. Y, por tanto, una enseñanza que devela esa marca y la convierte en un blanco para la interpelación.
Sara Ahmed finaliza con la promesa de mantener y transmitir esa actitud pedagógica para así “quedar en contacto” en una suerte de diálogo permanente: “Lauren, lo prometo. Prometo seguir aprendiendo de vos. Pensar con vos, estar en contacto, estar en diálogo”.