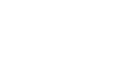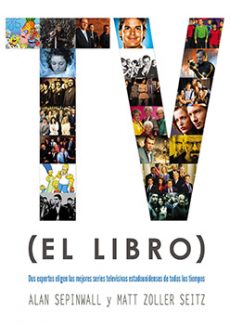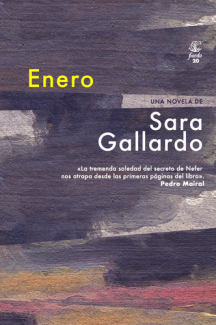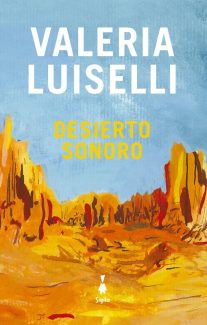En la contratapa del libro hay dos palabras que dicen bastante de lo que se va a leer: perversiones y aberración. Son pertinentes. Una novela sobre un tema del que se suele hablar en los medios (y en la sociedad en general) con altas dosis de morbo. Kohan elige otra mirada, pareciera una mirada distante, pero no, se involucra.
Cada libro nuevo de ficción de Martín Kohan genera expectativas y lo tiene bien ganado, sus libros no defraudan. Abundan las críticas, las entrevistas, no pasa lo mismo con Fuera de lugar. Se pueden buscar entrevistas por las redes, se encontrarán muy interesantes, pero son pocas en comparación a sus últimos libros. El lector se siente incómodo en su lectura. Él expresó en un reportaje televisivo: “Pensé narrar hechos ante los cuales es imposible no abrir juicio, sin abrir juicio”.
Le preguntaron cierta vez a Quentin Tarantino acerca de si le preocupaba que algunos espectadores no hayan podido soportar la amputación de una oreja en Perros de la calle o la violación en Pulp fiction. Contestó: “En lo más mínimo. No me parece motivo de preocupación que el espectador se impresione hasta la intolerancia: eso sólo significa que la escena funcionó. A mí me interesa hacer real la violencia”. Una incomodidad parecida se la plantea Patricio Zunini a Kohan: “Hay un capítulo muy breve, en donde Correa, el personaje que se saca las fotos con los chicos, empieza a buscarse en internet y se enumeran las escenas de sadomasoquismo que encuentra buscando las suyas. Esa suma continua de escenas… yo no pude terminar ese fragmento”.
La historia comienza en una pequeña ciudad cordillerana donde un grupo de adultos fotografían a chicos desnudos, para vender esas imágenes a Europa del Este, antes de la llegada de Internet. Son los años de la caída del comunismo en el mundo. Por las descripciones, parecen salidos de las pantallas de alguna proyección de Los olvidados de Luis Buñuel o de Crónica de un niño solo de Leonardo Favio. Y sí, son olvidados, están solos, se nota sin recurrir al panfleto la ausencia del Estado. Patricia Kolesnicov tituló una nota sobre el libro como “La novela que se atrevió a hablar de pornografía infantil en la Argentina”, pero Fuera de lugar es más que eso.
Como en Dos veces junio o Ciencias Morales, Kohan cuenta la perversión cotidiana. En esas novelas, que transcurrían durante el genocidio, los protagonistas no eran Miguel Etchecolatz ni Alfredo Astiz, sino un colimba que se molestaba por una falta ortográfica y no por la posibilidad de torturar a un bebé, o una celadora que descubría placeres en un baño mientras vigilaba a los alumnos siendo en realidad ella la espiada, y lo pagaría muy caro. No tenía final feliz esa novela, sí la tenía en su versión fílmica (La mirada invisible, 2010 de Diego Lerman), film fallido que como bien señala Carlos Gamerro tiene: “un final claramente upbeat y ejemplar, pero que plantea problemas en varios frentes”. En Fuera de lugar el final es mucho peor de lo que parece, hay una amenaza latente terrible. Por eso, al terminar la lectura dan ganas de hablar con alguien que también lo haya leído, ver si es la misma interpretación. Se podría recurrir al lugar común de decir que uno queda como vacío a su término, pero en realidad es una incomodidad que atraviesa todo el libro.
La novela se inscribe dentro de la sección “Anagrama Negra”, es decir, la editorial la considera del género policial. Podría pensarse así la segunda etapa, donde un sobrino quiere encontrar la respuesta al suicidio de su tío. La localización es en el conurbano y se aleja de los lugares típicos de cierta literatura y televisación sobre la región. Un casino, un Carrefour, el departamento donde se mató el tío, son lugares de investigación. La escena de tensión entre el sobrino (Marcelo) y la cajera (Emilia) es un gran momento, con la frase “era un monstruo”. Luego llega al Litoral (distinto al que Emilio Renzi fue a buscar a su tío en Respiración artificial de Ricardo Piglia) y allí entre mosquitos, jaurías, tours de jubilados, pesca, tormentas y mucho verde, se encuentra con la pareja de Elena y Santiago, dueños de una hostería. Recala con su hermanito Guido, discapacitado, y su madre. Es en esa zona donde la narración cambia de registro, se hace menos frenética, parece unirse con la falsa calma pueblerina. En la búsqueda, al final, le quedará la frontera. Si se lo considera un policial, se puede convenir que la figura del detective es original porque nunca sabe bien qué es lo que está buscando y cuando algo empieza a atisbar…
Es saludable que Kohan se vuelque a otras geografías, más allá del omnipresente AMBA. Ya lo había hecho con Bahía Blanca. Novela localizada en el ámbito académico de esa ciudad, jugando con la locura de un profesor y con comentarios certeros acerca de que los locales no solían hablar bien de su ciudad y que allí había nacido el peor y el mejor escritor (¿Eduardo Mallea y Ezequiel Martínez Estrada?). Es interesante cuando se interna en el Litoral, y nos puede remitir a los libros de Selva Almada (Chicas muertas, El viento que arrasa, Ladrilleros), que es entrerriana y que también se ocupa de zonas de frontera interprovinciales, por ejemplo Santa Fe y Chaco. Como un juego de postas, nos puede llevar también a la literatura de Carlos Busqued (Bajo este sol tremendo) y notar lo importante de escribir “en la zona”, como proponía un escritor que es influencia de las últimas generaciones.
Hay una muy buena construcción de los personajes. La perversión de Marisa, de Lalo, de Nitti, de Murano, de Santiago es más sutil e igual de horrorosa que la del cura Magallán. Elena mientras hace dulces y es amable con los turistas representa un ejemplo de decisión hacia la impiedad. Nelly, la madre de Marcelo, encuentra la forma de manipular a través de la lástima. Todo esto, es trabajado con una mirada que juega a la distancia. Lo mismo que las acciones de Alfredo, el tío.
Una exacta definición sobre la novela, la da el propio autor, en un reportaje que le realizó Juan Rapacioli, para Telam, cuando salió el libro: “Lo que pasa es que narrar lo monstruoso en clave monstruosa no sería para mí una motivación. Me interesa el carácter normal que puede tener lo atroz. Que sea normal y atroz al mismo tiempo, porque lo monstruoso nos aterra pero a su vez nos tranquiliza: lo monstruoso nos queda lejos, no parece tocarnos en nada, nos interpela a distancia. Me interesa que algo perturbador pueda resultar perturbador en su absoluta normalidad”.
Al leer a Kohan, se disfruta con la historia pero también con la forma de narrar, con lo que elige contar. Estos párrafos quizás ayuden a dar una idea acerca de ello: “Marisa parafraseaba a Freud, aunque no citaba la fuente. No citaba para no resultar soberbia a los ojos de Lalo y de Murano, aunque exponer esas ideas ajenas fingiendo que pudiesen ser propias era una forma de soberbia también (claro que así nadie se enteraba)”; “el fútbol es el esperanto de las conversaciones entre hombres: tema de comunicación universal”; “echaba de menos también la época en la que el olvido existía”; “no debía existir un sitio peor en el mundo que un casino para entrar a hacer preguntas”; “subieron dos policías y dieron las buenas noches. ¿Era ironía?”.
Para quien aún no haya leído a Kohan se recomienda empezar por Dos veces junio. Por supuesto que es una recomendación arbitraria, puede servir como guía o desecharse. Otros casos: para empezar con Juan Carlos Onetti se recomienda El astillero y Cicatrices para Juan José Saer. Autores con los que esta novela podría dialogar.
Algunas consideraciones finales: el mérito al cómo contar algo que sucede con frecuencia y que la sociedad elige tapar, o llenarse de morbo al informarlo, o condenar y a la vez aceptar. De esto último, un caso emblemático fue el del director técnico de fútbol Héctor Veira. Una nota en la revista Humor de septiembre de 1992 escrita por Luis Frontera analizaba la mezcla entre el poder judicial y la política menemista para su liberación; las reacciones de las hinchadas, con cánticos celebratorios y condenatorios, también los padecimientos de la víctima que “tuvo que cambiar de colegio, mudarse de casa y sobrellevar un estigma en la etapa de la vida en que los seres se encuentran más inermes” y en un recuadro contaba que “al presentar de manera académica sus ensayos de teoría sexual, y viendo la cara que ponían los médicos y científicos que componían su audiencia, Freud se vio obligado a decir: ‘Bueno, basta de horrores’. Entre otros temas había explicado qué cuernos es la paidofilia”.
Ese horror de Fuera de lugar también estaba en la genial novela de Vladimir Nabokov Lolita. En la edición que tengo, editada por Clarín en 2006, se encuentra dentro de la colección “Novelas para disfrutar en verano”.
JUAN MANUEL BELLINI
Periodista, docente de la cátedra Análisis y Crítica de Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP). Trabaja además en el Programa de Justicia por Delitos de Lesa Humanidad en la Comisión Provincial por la Memoria.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina